- Portada
- Nacional
- Internacional
- Economía
- Cultura
- Social
- Deportes
- Formación y Empleo
- Ciencia
- Salud
- Columnistas
- A falta de sol
- A levante y a poniente
- A pie cambiado
- A pie de página
- Anda que…
- Arsenal de Letras
- Aves de paso
- Baldosas amarillas
- Biblioteca con galga
- Boomerang
- Cara América
- Causas, azares y luchas
- Confesiones de una madrileña de adopción
- Desde mi montaña mágica
- Desde Munich con jamón
- El Centinela
- El niño en el árbol
- El observador
- Entre cuervitos y zopilotes
- Generación de chicle
- La bitácora del emperador
- La cortina de humo
- La incubadora
- La columna de Sebastián
- La pura verdad y otras mentiras
- Luces y sombras de los unicornios
- Madre no hay más que una (pero con muchas cosas que hacer)
- Malos tiempos para la lírica
- México duerme
- Memorias de un transfuguista épico
- De este blog no viviré
- Ropa tendida
- Paseando por Ohlsdorf
- La reina tuerta
- Más allá de Oriente y Occidente
- Transiberiano Chamberí
- Pido la palabra
- Sedición Internacional
- Separación de males
- El mirador discreto
- Reflexiones en la era tecnológica
- Serie B
- Vespertino
- A buenas horas
- Truchas de gasoil
Portada » Columnistas » Crítica paniaguada » Empresas ambiciosas, fábricas de enajenados
Empresas ambiciosas, fábricas de enajenados
Por Eduardo Zeind Palafox , 24 julio, 2016
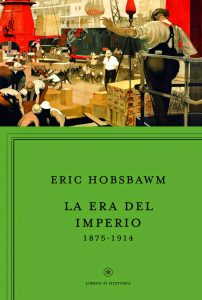
Por Eduardo Zeind Palafox
Pierde el hombre su vida cuando lo obligan a renunciar a su léxico y a adoptar uno nuevo, extraño, poco expresivo. Las empresas todas, inventando tecnicismos y poniéndolos a fuerza de fanfarrias en las cabezas de sus empleados, aminoran la humana expresividad. Entregarse a una empresa es entregar el habla, el lenguaje, el pensamiento.
Al no pensar, el empleado deja de poseer la facultad de la crítica, y deja invadirse por motivos que no son suyos, sino de alguien que lo considera vulgar medio. Vivir movido por otro es vivir sin libertad. Las empresas desean controlar a sus empleados, y sólo pueden hacerlo cuando éstos no pueden ni hablar ni actuar auténtica, autónomamente.
Quien no habla auténticamente no articula conceptos, y sin éstos no hay ideales, rumbos. Sin rumbo, ciertamente, cualquier acto bueno, malo, adecuado o inadecuado, parece insignificante. Los actos insignificantes, por ser casi invisibles, irrelevantes, pueden ser elementos de procesos funestos, como los de las empresas, o mejor dicho, de los capitalistas, que sólo desean acumular riquezas, es decir, poder. Mal actúa quien trabajando incrementa el poder de los capitalistas.
Es fácil engañar a los empleados que levemente sienten que más trabajan para el Diablo que para sus bolsillos. Al empleado que nota que puede hacer algo más que sumar y restar se le dice que es poseedor de un talento que no puede explicarse, y así se cree dignísimo y capaz de seguir sumando y restando durante años.
Al empleado que ha entendido que los conocimientos científicos, verdaderos, son útiles donde sea, se le dice que tal es falso, que el conocimiento sin técnica y sin dinero vale poco. La ciencia, luego, deja de ser abstracta, universal, y se hace aplicable solamente donde hay salarios y medios de producción.
Al empleado que desea variar sus experiencias, laborar en la playa, en la montaña, en la aldea, se le asegura que sólo se vive en el presente cuando se está en Madrid, Nueva York o Moscú. Así se acapara el saber.
Los profesionales de la explotación humana, pensadores de los empresarios, aconsejan iniquidades que veloz expondré a los lectores. Enrique Murillo, que escribe para la revista Dirección Estratégica, del ITAM, institución mexicana, aconseja “transferir conocimiento” a los empleados, hacerlos oquedad. El conocimiento, que no es una “magnitud extensiva”, como diría Kant, no puede transferirse, sino comunicarse. Desea transferir, no dialogar, quien ve en el prójimo algo vacío que hay que llenar.
Aconseja, además, que las empresas generen en su interior “culturas fuertes”, tanto, suponemos, que acaben siendo más atractivas que las urbanas, que nacen naturalmente. Quieren las empresas, nótese, ser más atrayentes que las ciudades y los hogares. El día que lo sean acabarán con todo arte, con todo pensamiento creador.
Los buenos empleados, dice Murillo, son “rigurosamente seleccionados” por las empresas más fuertes. Sólo los más serviciales, leales, dispuestos a dejarse enajenar por líderes ciegos, cadenas de producción, sistemas ilógicos de pseudo axiomas, pueden vivir dentro de las empresas.
Nimiedad es domeñar a las masas, que dice Ortega y Gasset son violentas, herméticas, ingenuas e incapaces de urdir ideas propias. El violento necesita leyes y coerción, un hogar que aplaque su salvajismo. Dicho lugar, es claro, hoy es la empresa. El hermético, incapaz de aprender novedades, goza cuando alguien refuerza sus creencias, que son, obviamente, pequeñoburguesas, enderezadas a idolatrar al capital.
Nancy Rothbard, que redacta artículos para la Harvard Business Review, aconseja observar el comportamiento de los empleados cuando recién llegan a la empresa, pues haciéndolo se puede, dice, manipular su humor. No bombardear con órdenes temprano y dejar que los empleados intenten una “intentional transition” de humor mejora las conductas, la capacidad humana de autoengaño.
Sin grandes problemas se autoengaña quien no tiene recuerdos propios, propias memorias, esto es, experiencias en las cuales cribar la imaginación. Sostiene Eric Hobsbawm en la trilogía que escribió sobre el imperio capitalista que la clase obrera, toda la que es empleada, después de la invención del crédito bancario empezó a enjuiciar a la humanidad no política o históricamente, sino económicamente. Las semejanzas externas, como ropa, peinado, acento, importaron más que las semejanzas internas, como el folclore asimilado, el amor patrio o de barrio.
Tierna víctima de las empresas es el que repudia a su familia, a sus vecinos y a sus compatriotas por sentirse miembro de la familia empresarial, a la que sólo conoce a través del cine y de la televisión, únicas fuentes de sus sentidos, embotados por tanta imagen infantil, icónica, que se sabe es la más autoritaria de las notaciones humanas.
Hora es de analizar los males que trae el hablar con léxico prestado, el entregarse a culturas corporativistas, artificiales, si tal existe, y el enajenarse la cabeza bajo el yugo de los modernos procesos de trabajo.
Creen las empresas, que dicen basarse en las ciencias económicas, ciencias del error, según sátiras de Keynes, que concordar términos, palabras, jergas, es fijar objetos, evitar las ambiguas entelequias, que no resisten al método, sinuoso camino a la verdad que complace a los honestos. La historia de las ciencias, tomando la voz de Thomas Kuhn y de Michel Foucault, nos ha enseñado que el lenguaje no fija objetos, sino hipótesis casi literarias, que por ser repetidas hasta el absurdo entenebrecen o metamorfosean la percepción.
La palabrería empresarial, como “presidente”, “gerente”, “supervisor”, toda economicista, clasista, dijo Marx, supone que hay jerarquías sociales. En el cap. I de El Capital, La mercancía, a las claras lo afirma:
«El secreto de la expresión de valor, la igualdad y equiparación de valor de todos los trabajos, en cuanto son y por el hecho de ser todos ellos trabajo humano en general, sólo podía ser descubierto a partir del momento en que la idea de la igualdad humana poseyese ya la firmeza de un prejuicio popular».
Véase que donde creemos ser diferentes es el trabajo, su valor, justipreciado diferente. Entrando a las empresas de servicios, por ejemplo, nos transformamos en hombres superiores, y los empleados que en ellas viven, pasando los años, creen ser inferiores a nosotros, que teniendo dinero poseemos, en apariencia, derechos morales más altos. La costumbre crea la cultura y ésta la ética. La ética moderna, en la que el cliente siempre tiene la razón, es ética de serviles.
La cultura, empresarial o no, es un cúmulo de costumbres que evita la constante adaptación, la incertidumbre, pero también encumbra el tradicionalismo, que es profunda raíz de la idea de historia, concepto que autoriza la declaración de supuestas leyes sociales. No pensar nos ata a la realidad, al culto de lo presente, que aísla el pasado y alza el futuro, es decir, que nos conforma con los “elementos del mundo”, con muy poca cultura.
El obrero, dijo Marx, necesita recuperar fuerzas físicas y morales después de cada jornada, y mientras menos culto es, menos descanso espiritual requiere, lo cual conviene mucho a los empresarios. Lo anterior puede leerse en el cap. VIII de El Capital, La jornada de trabajo, que habla de las antedichas “fronteras de carácter moral” de los trabajadores.
Sin lengua, sin dignidad, embrutecidos, los empleados aceptan mejorar los procesos empresariales, que aumentan aritméticamente los salarios y geométricamente la plusvalía. Se instituyen procesos, modos de llegar a ciertas metas, como ventas o lealtades de clientes, para soslayar la subjetividad del esforzado y falible juicio humano, que no aplana la realidad como lo hace el concepto, que parece ley representante de la suma racionalidad.
Los procesos laborales de fábricas u oficinas burocráticas, como toda herramienta de trabajo, con el tiempo se transforman en usuarios, dejan de ser usados, esto es, medios. Marx, en el cap. IX de la citada obra,Cuota y masa de plusvalía, bien lo dijo: “Ya no es el obrero el que emplea los medios de producción, sino que éstos los que emplean al obrero”.
Saturados de palabras huecas, aculturados, enajenados, los empleados de las empresas deben fragmentar su inteligencia, dejar la memoria en casa, el entendimiento en el automóvil, la imaginación con el amante, para ser personas serviles.
Los empresarios no clasifican las facultades intelectuales de sus empleados para aumentarles la conciencia y el hambre de crítica, sino para volverlos racionalmente irracionales, seres sin instintos ni emociones, rasgos de barbarismo en las esferas del capital, donde progresar es ordenar, transformar la psique humana en una “internal fabric”. Quien porta no una “inteligencia sentiente”, recordando a Zubiri, sino una fábrica intelectiva, no dice con Paz “de mi frente zarpa un barco cargado de iniciales”, de espontaneidad, sino “de mi fábrica mental sale un discurso cargado de prejuicios”, por cierto, “all American”.
Esos prejuicios, que enaltecen al empresario, impiden entender, como afirmó Marx, lo siguiente (cap. XIII,Maquinaria y gran industria): “Las fuerzas productivas que generan la división y la cooperación del trabajo social, así como las fuerzas naturales, no cuestan nada al capitalista”. El empleado embrutecido no se molesta, se alegra al saber que hay hombres “ejemplares” o héroes que se adueñaron de las creaciones divinas, del mar, de la tierra, que hoy le rentan.
Piensan todos los obreros con los que he platicado que la sociedad que vieron al nacer siempre ha sido como es, que las maneras de hablar, de juzgar, de trabajar y de vivir que aprendieron en la sociedad capitalista, llena de empresas que son ya instituciones, son naturales. Tal “naturalidad” o falsedad escondida por la materia facilita al capitalista el disfrazar de honestidad sus argucias de tendero, que bajo soñadas leyes sociales lucen como “silogismos de colores”, artimañas que en la mente del simple desfiguran el mundo, desordenado e injusto, pero que parece ordenado y justo bajo la luz de la lógica del capital.–
Fuentes de consulta:
HOBSBAWN, Eric, La era del imperio. 1875-1914, Editorial Planeta, Barcelona, 2013.
MARX, Karl, El Capital, Tomo I, Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 2012.
MURILLO, Enrique, Internal Branding: Developing Brand Ambassadors, Dirección Estratégica, , Edición 57, 27 de junio de 2016.
ORTEGA Y GASSET, José, La rebelión de las masas, Porrúa, México, D.F., 2013.
ROTHBARD, Nancy, How Your Morning Mood Affects Your Whole Workday, Harvard Business Review, 21 de julio de 2016.







![Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky](https://elcotidiano.es/wp-content/themes/advanced-newspaper/timthumb.php?src=https%3A%2F%2Felcotidiano.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2FGONZALO-SALESKY.jpg&q=90&w=35&h=35&zc=1)


Comentarios recientes