- Portada
- Nacional
- Internacional
- Economía
- Cultura
- Social
- Deportes
- Formación y Empleo
- Ciencia
- Salud
- Columnistas
- A falta de sol
- A levante y a poniente
- A pie cambiado
- A pie de página
- Anda que…
- Arsenal de Letras
- Aves de paso
- Baldosas amarillas
- Biblioteca con galga
- Boomerang
- Cara América
- Causas, azares y luchas
- Confesiones de una madrileña de adopción
- Desde mi montaña mágica
- Desde Munich con jamón
- El Centinela
- El niño en el árbol
- El observador
- Entre cuervitos y zopilotes
- Generación de chicle
- La bitácora del emperador
- La cortina de humo
- La incubadora
- La columna de Sebastián
- La pura verdad y otras mentiras
- Luces y sombras de los unicornios
- Madre no hay más que una (pero con muchas cosas que hacer)
- Malos tiempos para la lírica
- México duerme
- Memorias de un transfuguista épico
- De este blog no viviré
- Ropa tendida
- Paseando por Ohlsdorf
- La reina tuerta
- Más allá de Oriente y Occidente
- Transiberiano Chamberí
- Pido la palabra
- Sedición Internacional
- Separación de males
- El mirador discreto
- Reflexiones en la era tecnológica
- Serie B
- Vespertino
- A buenas horas
- Truchas de gasoil
Portada » Columnistas » Auster
Auster
Por José Luis Muñoz , 19 mayo, 2024
 Teníamos la esperanza, y cruzábamos los dedos, para que Paul Auster saliera con vida de cancerland, como él mismo, con ironía, calificaba el territorio en el que se movía desde hacía algún tiempo, lo que no le impidió publicar un magno ensayo sobre Stephen Crane, reivindicando un autor norteamericano desde su punto de vista capital, un ensayo sobre la violencia en su país, Un país bañado en sangre, acompañado con fotos de su yerno Spencer Ostrande, y la que es su testamento literario, aunque la magna 4321 ya sonaba a eso, que es Baumgartner, que habla de la pérdida de los seres queridos, de ese gran vacío que deja en su protagonista, novela que sonaba a despedida y así fue.
Teníamos la esperanza, y cruzábamos los dedos, para que Paul Auster saliera con vida de cancerland, como él mismo, con ironía, calificaba el territorio en el que se movía desde hacía algún tiempo, lo que no le impidió publicar un magno ensayo sobre Stephen Crane, reivindicando un autor norteamericano desde su punto de vista capital, un ensayo sobre la violencia en su país, Un país bañado en sangre, acompañado con fotos de su yerno Spencer Ostrande, y la que es su testamento literario, aunque la magna 4321 ya sonaba a eso, que es Baumgartner, que habla de la pérdida de los seres queridos, de ese gran vacío que deja en su protagonista, novela que sonaba a despedida y así fue.
Se va, he de decirlo, un escritor grandioso, uno de mis referentes literarios, junto a Enrique Vila-Matas, del que era gran amigo, que me ha acompañado durante muchos años con sus estimulantes lecturas, y hago hincapié en lo de estimulantes, lo subrayo, porque leyéndolo me animaba, a su vez, a seguir escribiendo. Paul Auster, judío de Brooklyn, elegante, con aspecto de actor de cine o de gentleman, formaba una pareja envidiada junto a la también escritora Siri Hustvedt, con lo que es posible que podamos seguir leyéndolo en los próximos años: los cajones en donde se guardan los manuscritos son insondables. En mi imaginación los vi, a ambos, en mi novela de autoficción La manzana helada que transcurría en Nueva York paseando por Central Park.
Recibí la noticia de su muerte con dolor, como si lo conociera personalmente, durante el festival cultural que Lluna Vicens y yo organizamos en el Valle de Arán, una especie de Sundance en donde hay literatura, cine, gastronomía, conferencias, paisaje y, sobre todo, reencuentro con amigos. Había leído, y disfrutado, sus últimos libros, especialmente 4321, pero también Diario de invierno, que me tocaba mucho, y había viajado por todas las casas que había tenido, por todos sus amores. La literatura de Auster pivotaba entre la autoficción, novelando sus propias experiencias, reelaborando sus recuerdos, y el azar que se introducía muchas veces en sus narraciones como algo mágico que cambiaba el curso de los acontecimientos de sus protagonistas. También, a su manera, era un autor policíaco, y había incursionado en el mundo del cine escribiendo guiones y hasta dirigiendo alguna rareza como Smoke, con Wayne Wang y protagonizada por Harvey Keitel y William Hurt, por ejemplo, sencillamente fascinante, y que respondía a su universo.
Ese azar, el que de niño le había librado de un rayo que fulminó a uno de sus amigos que iba unos cuantos pasos por delante de él (narrado en 4321), se había cebado especialmente en los últimos años con el escritor con una sucesión de desgracias terribles y encadenadas que forzosamente tenían que haberla pasado factura: la muerte accidental de su nieto y el suicidio de su hijo y padre de la criatura, toxicómano, poco después. Cuesta imaginar cómo se puede gestionar tantísimo dolor, puede que ese mismo dolor, sobrehumano, le haya metido en cancerland y de ese país no ha salido.
Paul Auster, se añade, a esa ya larga lista de escritores ( Jorge Luis Borges, Milan Kundera, Ernesto Sabato, Thomas Bernhard…), que se fueron de este mundo sin recibir el más alto galardón de las letras, el Premio Nobel de literatura, pero eso resulta anecdótico al lado del extraordinario valor de esos autores ninguneados por la Academia Sueca.
Me quedan novelas de Auster por leer, las primeras, para seguir aprendiendo de un gran maestro que ha entrado en el reino de los inmortales.




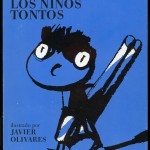






![Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky](https://elcotidiano.es/wp-content/themes/advanced-newspaper/timthumb.php?src=https%3A%2F%2Felcotidiano.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2FGONZALO-SALESKY.jpg&q=90&w=35&h=35&zc=1)


Comentarios recientes