- Portada
- Nacional
- Internacional
- Economía
- Cultura
- Social
- Deportes
- Formación y Empleo
- Ciencia
- Salud
- Columnistas
- A falta de sol
- A levante y a poniente
- A pie cambiado
- A pie de página
- Anda que…
- Arsenal de Letras
- Aves de paso
- Baldosas amarillas
- Biblioteca con galga
- Boomerang
- Cara América
- Causas, azares y luchas
- Confesiones de una madrileña de adopción
- Desde mi montaña mágica
- Desde Munich con jamón
- El Centinela
- El niño en el árbol
- El observador
- Entre cuervitos y zopilotes
- Generación de chicle
- La bitácora del emperador
- La cortina de humo
- La incubadora
- La columna de Sebastián
- La pura verdad y otras mentiras
- Luces y sombras de los unicornios
- Madre no hay más que una (pero con muchas cosas que hacer)
- Malos tiempos para la lírica
- México duerme
- Memorias de un transfuguista épico
- De este blog no viviré
- Ropa tendida
- Paseando por Ohlsdorf
- La reina tuerta
- Más allá de Oriente y Occidente
- Transiberiano Chamberí
- Pido la palabra
- Sedición Internacional
- Separación de males
- El mirador discreto
- Reflexiones en la era tecnológica
- Serie B
- Vespertino
- A buenas horas
- Truchas de gasoil
Portada » Viajes » Brooklyn, del pasado al presente
Brooklyn, del pasado al presente
Por José Luis Muñoz , 11 marzo, 2015
 No conozco Brooklyn más allá de su puente, así es que la propuesta de Marc Emmerich de recorrer ese barrio neoyorquino, que fue una ciudad independiente hasta 1898 y que toma su nombre de la ciudad holandesa de Breukelen, pequeña marisma, me seduce y quedamos de buena mañana, después de mi desayuno de cruasán de almendra y batido de chocolate en una cafetería de la Séptima Avenida que tiene baguetes y otros productos sofisticados de origen europeo, en una estación de metro al otro lado de East River. Hoy, milagrosamente, la nieve es un recuerdo blanco que permanece acumulada en montones en las aceras despejadas, luce un sol radiante pero el frío es insoportable, precisamente porque está despejado.
No conozco Brooklyn más allá de su puente, así es que la propuesta de Marc Emmerich de recorrer ese barrio neoyorquino, que fue una ciudad independiente hasta 1898 y que toma su nombre de la ciudad holandesa de Breukelen, pequeña marisma, me seduce y quedamos de buena mañana, después de mi desayuno de cruasán de almendra y batido de chocolate en una cafetería de la Séptima Avenida que tiene baguetes y otros productos sofisticados de origen europeo, en una estación de metro al otro lado de East River. Hoy, milagrosamente, la nieve es un recuerdo blanco que permanece acumulada en montones en las aceras despejadas, luce un sol radiante pero el frío es insoportable, precisamente porque está despejado.
 Avanzo con paso seguro por la Séptima Avenida para coger el metro y por el camino me cruzo con jóvenes que llevan en la mano su vaso de parafina colmado de café aguado que abrasa, bueno para el frío, gente que habla con su teléfono móvil, una pareja musulmana con aspecto de preocupación en el rostro, los habituales homeless cabizbajos que sobreviven en esta fría ciudad que me recuerda una y otra vez a Midnight Cowboy de John Schlesinger, porque veo muchas veces a Jon Voight y a Dustin Hoffman callejeando ateridos por el frío, negros con turbante en la cabeza, pero todos muy atentos, con la vista fija en las aceras, para no patinar en esa masa negruzca en que se ha convertido la pisoteada nieve que cayó sin interrupción el día anterior y provocó un accidente aéreo en el aeropuerto de La Guardia, afortunadamente sin consecuencias, al deslizarse un avión por su pista, en el momento del aterrizaje, y empotrarse, para su suerte, contra una montaña de nieve que impidió que el aparato acabara en el agua. Así es que bajo por la Séptima Avenida en dirección a la calle Catorce en donde encuentro un reloj bajo una colmena metálica, la de los mormones, que simboliza la cultura del trabajo y el esfuerzo que ha llevado a este país de inmigrantes desheredados a ser la primera potencia del mundo.
Avanzo con paso seguro por la Séptima Avenida para coger el metro y por el camino me cruzo con jóvenes que llevan en la mano su vaso de parafina colmado de café aguado que abrasa, bueno para el frío, gente que habla con su teléfono móvil, una pareja musulmana con aspecto de preocupación en el rostro, los habituales homeless cabizbajos que sobreviven en esta fría ciudad que me recuerda una y otra vez a Midnight Cowboy de John Schlesinger, porque veo muchas veces a Jon Voight y a Dustin Hoffman callejeando ateridos por el frío, negros con turbante en la cabeza, pero todos muy atentos, con la vista fija en las aceras, para no patinar en esa masa negruzca en que se ha convertido la pisoteada nieve que cayó sin interrupción el día anterior y provocó un accidente aéreo en el aeropuerto de La Guardia, afortunadamente sin consecuencias, al deslizarse un avión por su pista, en el momento del aterrizaje, y empotrarse, para su suerte, contra una montaña de nieve que impidió que el aparato acabara en el agua. Así es que bajo por la Séptima Avenida en dirección a la calle Catorce en donde encuentro un reloj bajo una colmena metálica, la de los mormones, que simboliza la cultura del trabajo y el esfuerzo que ha llevado a este país de inmigrantes desheredados a ser la primera potencia del mundo.
 Como tengo tiempo, porque he quedado con mi amigo neoyorquino y guía imprescindible de la ciudad, a las 12 AM, callejeo de nuevo por Chelsea, me asombro con el estado lamentable de sus calzadas y el aspecto general del barrio, que parece una zona bombardeada de Bagdad, que acoge, sin embargo, tiendas de ropa de lujo y modernísimas galerías de arte, porque esta es una ciudad que ama los contrastes. Allí, en Chelsea, mi cámara sorprende a una hermosa oriental cigarrillo y móvil en mano, que descansa un instante de su trabajo para volver a él en cuanto acabe de fumar y de hacer una llamada. Puede, o no, que la haga protagonista, sin ella saberlo, y sin pedirle permiso, de un proyecto literario antiguo, que se remonta a mis anteriores viajes, que titularía La vida secreta de los neoyorquinos, algo tan simple cómo imaginar sus vidas a través de mis instantáneas. Veo gente apesadumbrada por la calle, de cierta edad, y es que Nueva York no es lugar para viejos, a no ser que sean muy ricos, sino para gente muy joven y fuerte, acostumbrada a lidiar con las contingencias de esta urbe monstruosa. Una mujer alza la mano, para detener un taxi, pero es más útil dispones de un silbato, cómo hacía la arpía Minnie Castevet (Ruth Gordon) en La semilla del diablo, título spoiler con la que fue rebautizada en España El bebé de Rosemary de Roman Polanski.
Como tengo tiempo, porque he quedado con mi amigo neoyorquino y guía imprescindible de la ciudad, a las 12 AM, callejeo de nuevo por Chelsea, me asombro con el estado lamentable de sus calzadas y el aspecto general del barrio, que parece una zona bombardeada de Bagdad, que acoge, sin embargo, tiendas de ropa de lujo y modernísimas galerías de arte, porque esta es una ciudad que ama los contrastes. Allí, en Chelsea, mi cámara sorprende a una hermosa oriental cigarrillo y móvil en mano, que descansa un instante de su trabajo para volver a él en cuanto acabe de fumar y de hacer una llamada. Puede, o no, que la haga protagonista, sin ella saberlo, y sin pedirle permiso, de un proyecto literario antiguo, que se remonta a mis anteriores viajes, que titularía La vida secreta de los neoyorquinos, algo tan simple cómo imaginar sus vidas a través de mis instantáneas. Veo gente apesadumbrada por la calle, de cierta edad, y es que Nueva York no es lugar para viejos, a no ser que sean muy ricos, sino para gente muy joven y fuerte, acostumbrada a lidiar con las contingencias de esta urbe monstruosa. Una mujer alza la mano, para detener un taxi, pero es más útil dispones de un silbato, cómo hacía la arpía Minnie Castevet (Ruth Gordon) en La semilla del diablo, título spoiler con la que fue rebautizada en España El bebé de Rosemary de Roman Polanski.
 Ya me desenvuelvo bastante bien por ese metro neoyorquino al que, a veces, le falta alguna información, pero con el que se llega a cualquier punto de la ciudad rápidamente (los larguísimos convoyes, de más de diez vagones, entran a velocidad suicida en las estaciones y parece siempre que vayan a descarrilar o no acaben de frenar y pasen de largo) y los pasajeros de los vagones van cambiando a media que uno se aleja del centro de Manhattan y entra en territorios de extrarradio. Hacer un estudio de los usuarios que llenan un vagón de metro nos ayudaría a entender la composición de esta megapolis grandiosa y caótica. Negros raperos, con sus gorras características, siguiendo con cabezazos y gestos la música que están escuchando en sus auriculares; orientales hieráticos que compensan con su discreto silencio la excesiva expansividad de los raperos; ejecutivos de la Gran Manzana que prefieren el rápido transporte subterráneo pasando por alto la suciedad de sus estaciones y las ratas que recorren sus vías inundadas. Pero en este mundo globalizado y cada vez más parecido coger el metro en Barcelona o Madrid suele tener el mismo aire de multiculturalidad de Nueva York, ya no hay tantas diferencias y si contraponemos la foto de un vagón de metro de Madrid y uno de Nueva York costará diferenciarlos.
Ya me desenvuelvo bastante bien por ese metro neoyorquino al que, a veces, le falta alguna información, pero con el que se llega a cualquier punto de la ciudad rápidamente (los larguísimos convoyes, de más de diez vagones, entran a velocidad suicida en las estaciones y parece siempre que vayan a descarrilar o no acaben de frenar y pasen de largo) y los pasajeros de los vagones van cambiando a media que uno se aleja del centro de Manhattan y entra en territorios de extrarradio. Hacer un estudio de los usuarios que llenan un vagón de metro nos ayudaría a entender la composición de esta megapolis grandiosa y caótica. Negros raperos, con sus gorras características, siguiendo con cabezazos y gestos la música que están escuchando en sus auriculares; orientales hieráticos que compensan con su discreto silencio la excesiva expansividad de los raperos; ejecutivos de la Gran Manzana que prefieren el rápido transporte subterráneo pasando por alto la suciedad de sus estaciones y las ratas que recorren sus vías inundadas. Pero en este mundo globalizado y cada vez más parecido coger el metro en Barcelona o Madrid suele tener el mismo aire de multiculturalidad de Nueva York, ya no hay tantas diferencias y si contraponemos la foto de un vagón de metro de Madrid y uno de Nueva York costará diferenciarlos.
 A la hora prevista se presenta Marc Emmerich, mi eficaz guía de la ciudad, el que me descubre lugares insospechados y me aleja del Nueva York de postal turística que estoy evitando a conciencia en este tercer viaje, y me lleva, dando un larguísimo paseo, pero ya mis piernas están acostumbradas a devorar kilómetros de asfalto, hacia un mirador sobre el East River, al que llegamos pisando la nieve caída el día anterior por la zona de Vinegar Hill en donde abundan los lofts que aprovechan antiguas fábricas de ladrillo restauradas cuyos alquileres suelen ser siderales. Aquí también abundan las escaleras de incendios y me llama la atención una ventana tapiada…con centenares de muñecos de peluches, quizá para paliar una ventana rota y que no se meta el frío en el interior de la vivienda. El silencio en ese enclave de Brooklyn, entre fábricas que dejaron de funcionar y solares desvencijados que esperan se alcen modernos edificios de apartamentos, es total y se agradece después de salir de la ruidosa Gran Manzana. El día diáfano y soleado, después de la tormenta de nieve del día anterior, me permite disfrutar de una visión nítida de los puentes de Manhattan y de Brooklyn a mi izquierda y del puente de Williamsburg a mi derecha después de pisar nieve virgen por la que corretean perros y sus amos que los sacan a pasear. Patos y gaviotas nadan sobre las aguas heladas del East River mientras nosotros disfrutamos de esos rayos de sol. Vallas metálicas, terminadas en esas funestas concertinas iguales a las de la frontera de Ceuta y Melilla, salvaguardan solares vacíos para que no se instalen en ellos okupas.
A la hora prevista se presenta Marc Emmerich, mi eficaz guía de la ciudad, el que me descubre lugares insospechados y me aleja del Nueva York de postal turística que estoy evitando a conciencia en este tercer viaje, y me lleva, dando un larguísimo paseo, pero ya mis piernas están acostumbradas a devorar kilómetros de asfalto, hacia un mirador sobre el East River, al que llegamos pisando la nieve caída el día anterior por la zona de Vinegar Hill en donde abundan los lofts que aprovechan antiguas fábricas de ladrillo restauradas cuyos alquileres suelen ser siderales. Aquí también abundan las escaleras de incendios y me llama la atención una ventana tapiada…con centenares de muñecos de peluches, quizá para paliar una ventana rota y que no se meta el frío en el interior de la vivienda. El silencio en ese enclave de Brooklyn, entre fábricas que dejaron de funcionar y solares desvencijados que esperan se alcen modernos edificios de apartamentos, es total y se agradece después de salir de la ruidosa Gran Manzana. El día diáfano y soleado, después de la tormenta de nieve del día anterior, me permite disfrutar de una visión nítida de los puentes de Manhattan y de Brooklyn a mi izquierda y del puente de Williamsburg a mi derecha después de pisar nieve virgen por la que corretean perros y sus amos que los sacan a pasear. Patos y gaviotas nadan sobre las aguas heladas del East River mientras nosotros disfrutamos de esos rayos de sol. Vallas metálicas, terminadas en esas funestas concertinas iguales a las de la frontera de Ceuta y Melilla, salvaguardan solares vacíos para que no se instalen en ellos okupas.
 Nos apartamos del East River y nos internamos por calles desiertas en las que no hay ni un alma y apenas circulan coches. Sobre las construcciones sobrevuelan los característicos depósitos de agua con tejado cónico en donde podría esconderse un cadáver troceado. Pasamos por canchas de baloncesto en donde nadie juega, porque están cubiertas de nieve, y ante murales que homenajean a jefes de bandas latinas que fueron abatidos: uno murió con 28 años el 13 de octubre de 2008 y bajo su retrato pintado alguien ha puesto la inscripción Feeling Froggy. Caminamos por calles atestadas por la nieve, hacia el barrio polaco, y ya vemos algunas iglesias católicas de campanarios picudos que preludian la zona.
Nos apartamos del East River y nos internamos por calles desiertas en las que no hay ni un alma y apenas circulan coches. Sobre las construcciones sobrevuelan los característicos depósitos de agua con tejado cónico en donde podría esconderse un cadáver troceado. Pasamos por canchas de baloncesto en donde nadie juega, porque están cubiertas de nieve, y ante murales que homenajean a jefes de bandas latinas que fueron abatidos: uno murió con 28 años el 13 de octubre de 2008 y bajo su retrato pintado alguien ha puesto la inscripción Feeling Froggy. Caminamos por calles atestadas por la nieve, hacia el barrio polaco, y ya vemos algunas iglesias católicas de campanarios picudos que preludian la zona.
 En Bedford Avenue el paisaje humano se anima. Los polacos de Brooklyn, una de las comunidades más importantes del barrio, marcan su diferencia con en su especial gueto con tiendas, restaurantes y oficinas bancarias rotuladas en polaco. Según nos adentramos por sus calles concurridas abundan los tipos rubios y el idioma que se escucha no es el inglés sino el polaco, aunque esas calles no sean ni las de Varsovia ni las de Cracovia que debieron dejar esos emigrantes muchos años atrás.
En Bedford Avenue el paisaje humano se anima. Los polacos de Brooklyn, una de las comunidades más importantes del barrio, marcan su diferencia con en su especial gueto con tiendas, restaurantes y oficinas bancarias rotuladas en polaco. Según nos adentramos por sus calles concurridas abundan los tipos rubios y el idioma que se escucha no es el inglés sino el polaco, aunque esas calles no sean ni las de Varsovia ni las de Cracovia que debieron dejar esos emigrantes muchos años atrás.
 Como ya es la hora del lunch Marc Emmerich me lleva un restaurante polaco que conoce. El establecimiento es acogedor, con decoración rústica campestre (ruedas de carro, panochas, flores secas), las camareras que atienden las mesas son bellas y estilizadas, los mexicanos que se cuidan de la cocina, ruidosos y chistosos (los oímos reír a nuestras espaldas), pero la comida llega a ser tan mala como la comida polaca que comí hace pocos meses en Polonia, más que mala, terrible. El borsch, una sopa blanca, es lo más comestible, lo dan, además, con puré de patata para que sacie más, pero el segundo plato, carne picada enrollada en hoja de col o dentro de una especie de gigantescos tortellinis, es sencillamente repugnante, como los zepelines que me comía en los restaurantes de Varsovia y dejaba a medias.
Como ya es la hora del lunch Marc Emmerich me lleva un restaurante polaco que conoce. El establecimiento es acogedor, con decoración rústica campestre (ruedas de carro, panochas, flores secas), las camareras que atienden las mesas son bellas y estilizadas, los mexicanos que se cuidan de la cocina, ruidosos y chistosos (los oímos reír a nuestras espaldas), pero la comida llega a ser tan mala como la comida polaca que comí hace pocos meses en Polonia, más que mala, terrible. El borsch, una sopa blanca, es lo más comestible, lo dan, además, con puré de patata para que sacie más, pero el segundo plato, carne picada enrollada en hoja de col o dentro de una especie de gigantescos tortellinis, es sencillamente repugnante, como los zepelines que me comía en los restaurantes de Varsovia y dejaba a medias.
 Con el triste recuerdo de una comida poco gratificante, seguimos recorriendo el barrio polaco hasta que cuarenta calles más allá el barrio cambia, no las casas, pero si sus habitantes, y los polacos son sustituidos por los judíos jasídicos, una rama del judaísmo estricto que se extendió por toda Centroeuropa, especialmente por Polonia, Hungría y Ucrania, gente humilde que acabó, mayoritariamente, en los campos de exterminio del III Reich. Estos judíos piadosos (jasid es piedad y bondad, y los miembros de esta secta mosaica practican ambas), que apenas se aventuran por otros barrios que no sean el suyo, son muy visibles por llevar gigantescos morriones de pelo en la cabeza, los sombreros shtreimel, muy llamativos, vestimenta negra tipo gabardina, medias blancas, visibles debajo de ésta, zapatos negros, enormes barbas y dos características trenzas que penden de sus sienes; ellas van con vestidos largos y se cubren la cabeza con pañuelos. Siguen la Cábala, aplican los preceptos de la Toráh, rezan constantemente, son profundamente antisionistas, no reconocen al estado de Israel y utilizan entre ellos el yidish. Así es que dando sólo unos pasos me sumerjo en el ambiente del siglo XVIII en donde esos judíos, ahora diezmados, tuvieron florecientes comunidades en Centroeuropa. Casi todos caminan en solitario por las calles de su barrio, cabizbajos, rezando, y sólo de vez en cuando se saludan para intercambiar alguna palabra entre ellos. Tienen en el barrio los niños sus propias escuelas, sus autobuses escolares amarillos con inscripciones hebraicas que abundan en los anuncios que hay en el barrio en sustitución del inglés, en los comercios kosher, en las panaderías. Las mujeres ocultan sus cuerpos bajo largas vestimentas que les tapan hasta los tobillos y llevan siempre el cabello, que sólo muestran a sus maridos, oculto bajo pañoletas. Las pocas chicas que se ven por el barrio, las adolescentes, rehúyen la mirada, asustadas y con un gesto de desconfianza hacia nosotros, los extraños; los niños vuelven la cabeza o se esconden detrás de los árboles. Los jasídicos es una comunidad cerrada que impone la endogamia a sus miembros; a ningún jasídico le está permitido casarse con un gentil, pero son pacifistas en extremo, así es que ningún jasídico formará parte nunca del Tshal, el ejército de Israel. El paseo por ese barrio de casas modestas pero cuidado es fascinante. Y si bajamos más por Bedford el paisaje cambia de nuevo, los jasídicos son sustituidos por los negros.
Con el triste recuerdo de una comida poco gratificante, seguimos recorriendo el barrio polaco hasta que cuarenta calles más allá el barrio cambia, no las casas, pero si sus habitantes, y los polacos son sustituidos por los judíos jasídicos, una rama del judaísmo estricto que se extendió por toda Centroeuropa, especialmente por Polonia, Hungría y Ucrania, gente humilde que acabó, mayoritariamente, en los campos de exterminio del III Reich. Estos judíos piadosos (jasid es piedad y bondad, y los miembros de esta secta mosaica practican ambas), que apenas se aventuran por otros barrios que no sean el suyo, son muy visibles por llevar gigantescos morriones de pelo en la cabeza, los sombreros shtreimel, muy llamativos, vestimenta negra tipo gabardina, medias blancas, visibles debajo de ésta, zapatos negros, enormes barbas y dos características trenzas que penden de sus sienes; ellas van con vestidos largos y se cubren la cabeza con pañuelos. Siguen la Cábala, aplican los preceptos de la Toráh, rezan constantemente, son profundamente antisionistas, no reconocen al estado de Israel y utilizan entre ellos el yidish. Así es que dando sólo unos pasos me sumerjo en el ambiente del siglo XVIII en donde esos judíos, ahora diezmados, tuvieron florecientes comunidades en Centroeuropa. Casi todos caminan en solitario por las calles de su barrio, cabizbajos, rezando, y sólo de vez en cuando se saludan para intercambiar alguna palabra entre ellos. Tienen en el barrio los niños sus propias escuelas, sus autobuses escolares amarillos con inscripciones hebraicas que abundan en los anuncios que hay en el barrio en sustitución del inglés, en los comercios kosher, en las panaderías. Las mujeres ocultan sus cuerpos bajo largas vestimentas que les tapan hasta los tobillos y llevan siempre el cabello, que sólo muestran a sus maridos, oculto bajo pañoletas. Las pocas chicas que se ven por el barrio, las adolescentes, rehúyen la mirada, asustadas y con un gesto de desconfianza hacia nosotros, los extraños; los niños vuelven la cabeza o se esconden detrás de los árboles. Los jasídicos es una comunidad cerrada que impone la endogamia a sus miembros; a ningún jasídico le está permitido casarse con un gentil, pero son pacifistas en extremo, así es que ningún jasídico formará parte nunca del Tshal, el ejército de Israel. El paseo por ese barrio de casas modestas pero cuidado es fascinante. Y si bajamos más por Bedford el paisaje cambia de nuevo, los jasídicos son sustituidos por los negros.
 Tenemos hambre y nos apetece una merienda, pero no encontramos local alguno, salvo alguna panadería kosher con estanterías vacías, así es que salimos del barrio judío y hacia Williamsburg encontramos una cafetería en la que pedimos sendos cruasanes de almendra, exquisitos, acompañados de chocolate caliente. Atiende el local una chica joven y se encarga del horno un panadero y pastelero negro cuyas exquisitas, y caras, creaciones, pequeños pasteles de crema y frutas, de chocolate y almendras, se alinean en el mostrador para tentar a los golosos. Junto al radiador de la calefacción, que está en el suelo, junto a nuestra mesa, secamos nuestros zapatos calados por la humedad de la nieve que hemos ido pisando durante toda la jornada.
Tenemos hambre y nos apetece una merienda, pero no encontramos local alguno, salvo alguna panadería kosher con estanterías vacías, así es que salimos del barrio judío y hacia Williamsburg encontramos una cafetería en la que pedimos sendos cruasanes de almendra, exquisitos, acompañados de chocolate caliente. Atiende el local una chica joven y se encarga del horno un panadero y pastelero negro cuyas exquisitas, y caras, creaciones, pequeños pasteles de crema y frutas, de chocolate y almendras, se alinean en el mostrador para tentar a los golosos. Junto al radiador de la calefacción, que está en el suelo, junto a nuestra mesa, secamos nuestros zapatos calados por la humedad de la nieve que hemos ido pisando durante toda la jornada.
 A última hora de la tarde Marc Emmerich me lleva a Rouch Trade, una de las mayores tiendas de música que está en Brooklyn, ocupando un destartalado edificio que era una fábrica abandonada. El establecimiento ocupa dos plantas, tiene una sala de actuaciones en donde casi cada día tocan grupos musicales, reúne una cantidad ingente de CDs y vinilos. Recorremos el establecimiento mientras suena a todo volumen música electrónica. En la planta superior hay libros de fotografía, biografías musicales, comics contraculturales.
A última hora de la tarde Marc Emmerich me lleva a Rouch Trade, una de las mayores tiendas de música que está en Brooklyn, ocupando un destartalado edificio que era una fábrica abandonada. El establecimiento ocupa dos plantas, tiene una sala de actuaciones en donde casi cada día tocan grupos musicales, reúne una cantidad ingente de CDs y vinilos. Recorremos el establecimiento mientras suena a todo volumen música electrónica. En la planta superior hay libros de fotografía, biografías musicales, comics contraculturales.
 Seguimos recorriendo el barrio. Lo que parece la cúpula de una iglesia neoclásica es la sede de un banco abandonado, el Williamsburg Savings Bank, que se utiliza para otros menesteres. Un gran mural en blanco y negro de una chica pensativa ocupa la fachada ciega de una casa de cuatro plantas, la alzada media de las casas del barrio, y la embellece. El puente metálico de Williamsburg parece pasar entre las viviendas y el ruido de los convoyes del metro que circulan por él en uno y otro sentido es atronador. En una esquina vemos un equipo de rodaje completo, con sus focos, grúas y cámaras, aparentemente desprotegido, pero seguro que alguien lo está vigilando desde algún vehículo aparcado.
Seguimos recorriendo el barrio. Lo que parece la cúpula de una iglesia neoclásica es la sede de un banco abandonado, el Williamsburg Savings Bank, que se utiliza para otros menesteres. Un gran mural en blanco y negro de una chica pensativa ocupa la fachada ciega de una casa de cuatro plantas, la alzada media de las casas del barrio, y la embellece. El puente metálico de Williamsburg parece pasar entre las viviendas y el ruido de los convoyes del metro que circulan por él en uno y otro sentido es atronador. En una esquina vemos un equipo de rodaje completo, con sus focos, grúas y cámaras, aparentemente desprotegido, pero seguro que alguien lo está vigilando desde algún vehículo aparcado.
 Anochece y nos acercamos al East River State Park para ver el atardecer sobre Manhattan desde ese punto. Se tiñe de rosa el cielo y se destacan entre los edificios el Chrysler y el Empire con sus cúpulas luminosas entre cuatro gigantescas chimeneas del East Village. Hace un frío espantoso, así es que nos dirigimos a un hotel de la zona desde cuya terraza se tienen vistas estupendas sobre Manhattan. Desde el bar, situado en la última planta, se ve la Gran Manzana iluminada en la otra orilla del East River y los restos carbonizados de una fábrica que sufrió un incendio días atrás. Marc Emmerich me invita a una cerveza y chocamos los vasos por esa tarde rica en descubrimientos. Luego salimos a la terraza, a afrontar el frío y hacer unas cuantas fotos de ese paisaje urbano nocturno de luces titilantes, y mi guía me acompaña hasta la parada del metro, para que no me pierda. Me bajo en la Catorce y cojo la línea F. Llego al Night Hotel Times Square sobre las diez y me meto en la cama para intentar dormir. Ni el ruido ni las luces del vecino Times Square me impiden conciliar el sueño.
Anochece y nos acercamos al East River State Park para ver el atardecer sobre Manhattan desde ese punto. Se tiñe de rosa el cielo y se destacan entre los edificios el Chrysler y el Empire con sus cúpulas luminosas entre cuatro gigantescas chimeneas del East Village. Hace un frío espantoso, así es que nos dirigimos a un hotel de la zona desde cuya terraza se tienen vistas estupendas sobre Manhattan. Desde el bar, situado en la última planta, se ve la Gran Manzana iluminada en la otra orilla del East River y los restos carbonizados de una fábrica que sufrió un incendio días atrás. Marc Emmerich me invita a una cerveza y chocamos los vasos por esa tarde rica en descubrimientos. Luego salimos a la terraza, a afrontar el frío y hacer unas cuantas fotos de ese paisaje urbano nocturno de luces titilantes, y mi guía me acompaña hasta la parada del metro, para que no me pierda. Me bajo en la Catorce y cojo la línea F. Llego al Night Hotel Times Square sobre las diez y me meto en la cama para intentar dormir. Ni el ruido ni las luces del vecino Times Square me impiden conciliar el sueño.


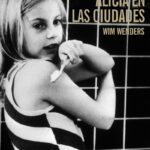








![Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky](https://elcotidiano.es/wp-content/themes/advanced-newspaper/timthumb.php?src=https%3A%2F%2Felcotidiano.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2FGONZALO-SALESKY.jpg&q=90&w=35&h=35&zc=1)


Comentarios recientes