- Portada
- Nacional
- Internacional
- Economía
- Cultura
- Social
- Deportes
- Formación y Empleo
- Ciencia
- Salud
- Columnistas
- A falta de sol
- A levante y a poniente
- A pie cambiado
- A pie de página
- Anda que…
- Arsenal de Letras
- Aves de paso
- Baldosas amarillas
- Biblioteca con galga
- Boomerang
- Cara América
- Causas, azares y luchas
- Confesiones de una madrileña de adopción
- Desde mi montaña mágica
- Desde Munich con jamón
- El Centinela
- El niño en el árbol
- El observador
- Entre cuervitos y zopilotes
- Generación de chicle
- La bitácora del emperador
- La cortina de humo
- La incubadora
- La columna de Sebastián
- La pura verdad y otras mentiras
- Luces y sombras de los unicornios
- Madre no hay más que una (pero con muchas cosas que hacer)
- Malos tiempos para la lírica
- México duerme
- Memorias de un transfuguista épico
- De este blog no viviré
- Ropa tendida
- Paseando por Ohlsdorf
- La reina tuerta
- Más allá de Oriente y Occidente
- Transiberiano Chamberí
- Pido la palabra
- Sedición Internacional
- Separación de males
- El mirador discreto
- Reflexiones en la era tecnológica
- Serie B
- Vespertino
- A buenas horas
- Truchas de gasoil
Portada » Columnistas » Día sin asesinatos
Día sin asesinatos
Por José Luis Muñoz , 5 agosto, 2015
 Estuve a mediados de esta primavera pasada en Nueva York para descubrir una ciudad que, en teoría, ya conocía. Había viajado anteriormente a la megápolis de los rascacielos en dos ocasiones distintas: un año antes de la tragedia del World Trade Center y en el 2007, cuando todavía se estaba construyendo la Torre de la Libertad que sustituiría a las Torres Gemelas abatidas. Quizá en esos dos primeros viajes me dejé llevar por la rutina turística, así es que hice cola para subir a la terraza del Empire, el rascacielos por cuyo exterior han trepado todos los King Kong cinematográficos que han sido; paseé en bicicleta por Central Park; entré en Tiffany’s para deslumbrarme con sus gemas inalcanzables; me acerqué a la estatua de la Libertad; crucé el puente de Brooklyn…
Estuve a mediados de esta primavera pasada en Nueva York para descubrir una ciudad que, en teoría, ya conocía. Había viajado anteriormente a la megápolis de los rascacielos en dos ocasiones distintas: un año antes de la tragedia del World Trade Center y en el 2007, cuando todavía se estaba construyendo la Torre de la Libertad que sustituiría a las Torres Gemelas abatidas. Quizá en esos dos primeros viajes me dejé llevar por la rutina turística, así es que hice cola para subir a la terraza del Empire, el rascacielos por cuyo exterior han trepado todos los King Kong cinematográficos que han sido; paseé en bicicleta por Central Park; entré en Tiffany’s para deslumbrarme con sus gemas inalcanzables; me acerqué a la estatua de la Libertad; crucé el puente de Brooklyn…
El tercer viaje ha sido muy distinto. Quizá es que haya visto Nueva York con otros ojos, o que he ido a la ciudad cuando todavía estaba bajo los efectos de una serie de olas polares que provocaron nevadas cuantiosas y que se helaran las avenidas. Así es que la ciudad que vi en esa semana poco se parecía a la de la comedia de Neil Simon Descalzos por el parque, que protagonizaban un Robert Redford y una Jane Fonda jovencísimos, y sí, en cambio, a la de El cowboy de medianoche de John Schlesinger con Dustin Hoffman y Jon Voigh vagando ateridos de frío por una ciudad desabrida.
Quien va a Nueva York tiene siempre la sensación de formar parte de una película, de que se ha metido dentro de una pantalla desde el patio de butacas de un cinematógrafo. Toda la ciudad es un gigantesco plató y ella, en sí mismo, es un espectáculo continuo. Se ruedan, nada menos, que cuarenta mil producciones cinematográficas al año, entre largometrajes de ficción, documentales, programas de televisión o spots publicitarios. La ciudad vertical es, sin duda, muy fotogénica. Pero la Nueva York que he visto en ese viaje de una semana, abrigado como si estuviera en el círculo polar ártico y con temperaturas que sobrepasaban los once grados bajo cero, ha estado muy alejada de la visión amable de los dos viajes anteriores. He visto, de repente, la dureza de una ciudad despiadada con sus habitantes que parecen no tener ni un segundo de descanso y deben bregar cada día con una circulación caótica, una contaminación acústica insoportable y una presión laboral que apenas les deja un resquicio para su vida personal. Al mismo tiempo que se ennegrecía la nieve caída por las pisadas, la ciudad adquiría para mí tintes sombríos, así es que me fijaba en esas gigantescas bolsas de basura negra apiladas en las aceras perennemente, porque en la ciudad de los rascacielos no hay contenedores; en esos sótanos tétricos que se abrían en las aceras y cuyas empinadas escaleras eran reductos de porquería; en los enormes baches que hay en sus avenidas y no se reparan; en su descuidado suburbano que funciona toda el día y puede llevar al despistado viajero a territorios hostiles como el Bronx o Jamaica a la que se descuida; en peleas callejeras en las que nadie mediaba…
Quizá haya visto la ciudad con los ojos contaminados por la novela negra, así es que la he mirado desde la perspectiva de Taxi driver, Manhattan Sur, Serpico, French Connection, Maraton Mann y tantos films negrocriminales que se han rodado en la ciudad y ya pertenecen a mi imaginario cinematográfico, y he buscado las calles por las que el insomne taxista Travis conducía su taxi recogiendo prostitutas adolescentes; me he internado en Chinatown para comer en los restaurantes que frecuentaba Mickey Rourke en la película de Michael Cimino o he buscado el encuadre exacto del puente de Manhattan de una de las secuencias claves de Érase una vez América de Sergio Leone.
Todo escritor es un observador que vampiriza, así es que en esta semana he estado observando, diseccionando como si fuera un taxidermista, a los neoyorquinos con los que me cruzaba en mis interminables paseos por las gigantescas avenidas, los he capturado con mi máquina de fotos sin que lo advirtieran, he estudiado luego sus rostros ampliados en la pantalla de mi ordenador, buscando en sus expresiones algo parecido a la felicidad, sin encontrarla. Y he sido testigo de la soledad, de esa soledad entre multitudes que se dan en esas ciudades monstruosas en donde tipos solitarios, a los que nadie les presta atención, se acercan a desconocidos para contarles lo desgraciada que es su vida. Y he palpado, sobre todo, el desarraigo que anida en el seno de la sociedad norteamericana y del que se quieren curar con ese patriotismo excesivo que no se entiende al otro lado del océano.
Nueva York nunca duerme. La ciudad no se lo puede permitir. Ni se paraliza aunque caiga una enorme nevada: máquinas y hombres se encargarán de despejar aceras y calzadas sin descanso. El dinamismo de la ciudad es el de un corazón próximo al infarto por cuyo sistema venoso de avenidas y calles corren esos ocho millones de seres humanos que conforman una ciudad de proporciones inhumanas que crece hacia el cielo. Si las ciudades son seres con vida propia hay que decir que Gotham hace muchos lustros que es una ciudad estresante y que el estrés ya forma parte de su ADN.
Un día, con un cruasán en una mano y un vaso parafinado lleno de aguado café caliente en la otra, procurando no resbalar por las heladas aceras, me detuve ante un quiosco de prensa de la calle Broadway, una vía que tiene una longitud de 33 kilómetros, a leer el titular del New York Times: Día sin asesinatos. El día anterior, uno de los más fríos de la ciudad, no se había producido un solo asesinato en toda Nueva York, y no era mérito de los desalmados asesinos que se hubieran vuelto bondadosos, sino de la inclemencia meteorológica, según argumentaba el artículo: demasiado frío para matar.
El frío que no paralizaba a la ciudad que nunca duerme sí lo hacía con sus asesinos; sus víctimas futuras gozaban de horas, días o quizá semanas más de vida mientras durara esa ola de frío ártico que oxidaba las hojas de los cuchillos y los cañones de los revólveres.



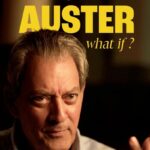








![Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky](https://elcotidiano.es/wp-content/themes/advanced-newspaper/timthumb.php?src=https%3A%2F%2Felcotidiano.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2FGONZALO-SALESKY.jpg&q=90&w=35&h=35&zc=1)


Comentarios recientes