- Portada
- Nacional
- Internacional
- Economía
- Cultura
- Social
- Deportes
- Formación y Empleo
- Ciencia
- Salud
- Columnistas
- A falta de sol
- A levante y a poniente
- A pie cambiado
- A pie de página
- Anda que…
- Arsenal de Letras
- Aves de paso
- Baldosas amarillas
- Biblioteca con galga
- Boomerang
- Cara América
- Causas, azares y luchas
- Confesiones de una madrileña de adopción
- Desde mi montaña mágica
- Desde Munich con jamón
- El Centinela
- El niño en el árbol
- El observador
- Entre cuervitos y zopilotes
- Generación de chicle
- La bitácora del emperador
- La cortina de humo
- La incubadora
- La columna de Sebastián
- La pura verdad y otras mentiras
- Luces y sombras de los unicornios
- Madre no hay más que una (pero con muchas cosas que hacer)
- Malos tiempos para la lírica
- México duerme
- Memorias de un transfuguista épico
- De este blog no viviré
- Ropa tendida
- Paseando por Ohlsdorf
- La reina tuerta
- Más allá de Oriente y Occidente
- Transiberiano Chamberí
- Pido la palabra
- Sedición Internacional
- Separación de males
- El mirador discreto
- Reflexiones en la era tecnológica
- Serie B
- Vespertino
- A buenas horas
- Truchas de gasoil
Portada » Columnistas » La bitácora del emperador » La cancela del infierno
La cancela del infierno
Por Víctor F Correas , 27 enero, 2015
Debía de hacer frío ese día, bastante frío. Hablamos de Polonia, nada menos.
 Lo llevarían encima los soldados del Ejército Rojo, los tovarich, que ya no encontraban oposición alguna en su avance hacia Berlín; cada vez más cerca, ese oeste al que deseaban llegar lo antes posible. El Camarada Stalin se lo había ordenado: que no quedara rastro alguno de la bota nazi que los subyugó meses atrás ―«Stalingrando, los camaradas que allí se dejaron la vida. Recordadlo, hijos de la madre patria. Entre otras cosas»―. En ello pensarían cuando avistaron aquella vasta extensión rodeada de alambradas y custodiada por decenas de torres de vigilancia; Auschwitz-Birkenau, una lúgubre extensión salpicada de interminables barracas de madera. Un campo de concentración más de los tantos que levantaron los nazis y al que se aproximaban los hombres del 60º Ejército del Primer Frente Ucraniano. Varios de ellos se adelantaron para abrir las cancelas. Y las abrieron. Y por ellas salió el infierno. Aquellos soldados nunca olvidarían las primeras imágenes que captaron sus ojos. Nunca.
Lo llevarían encima los soldados del Ejército Rojo, los tovarich, que ya no encontraban oposición alguna en su avance hacia Berlín; cada vez más cerca, ese oeste al que deseaban llegar lo antes posible. El Camarada Stalin se lo había ordenado: que no quedara rastro alguno de la bota nazi que los subyugó meses atrás ―«Stalingrando, los camaradas que allí se dejaron la vida. Recordadlo, hijos de la madre patria. Entre otras cosas»―. En ello pensarían cuando avistaron aquella vasta extensión rodeada de alambradas y custodiada por decenas de torres de vigilancia; Auschwitz-Birkenau, una lúgubre extensión salpicada de interminables barracas de madera. Un campo de concentración más de los tantos que levantaron los nazis y al que se aproximaban los hombres del 60º Ejército del Primer Frente Ucraniano. Varios de ellos se adelantaron para abrir las cancelas. Y las abrieron. Y por ellas salió el infierno. Aquellos soldados nunca olvidarían las primeras imágenes que captaron sus ojos. Nunca.
¿Qué vieron?
Siete mil supervivientes macilentos, espectros con vida que miraban hacia ninguna parte, sin esperanza; un millar de cadáveres amontonados para ser quemados ―la práctica habitual. Eso lo sabrían después esos soldados que no acertaban a comprender por qué―; 600 muertos diseminados por el suelo, con la cabeza reventada de un tiro. Los últimos desgraciados. Los soldados rusos palidecieron. Era cierto. Los rumores, lo que se oía, las visiones de algún superviviente que consiguió escapar del horror. Todo era cierto. Auswichtz-Birkenau era cierto, y también Treblinka, y Mauthausen, y Ravesbrück…. Y tantos otros. Los soldados palidecieron. Los espectros se movían, lloraban de alegría, gritaban de júbilo. Vivían.
Algunos de los supervivientes todavía hablaban. Y hablaron. De los exterminios en masa, de las cámaras de gas y sus mortales baños de recibimiento, de los hornos crematorios que quemaron sin fin, sin descanso alguno; de cómo diez días antes Rudolff Höss, comandante del campo, ordenó su evacuación y organizó las marchas de la muerte en las que morirían más de 10.000 personas por frío, hambre o agotamiento. Trasladaba su muerte, sin más, de un campo a otro. En la retaguardia, las SS se encargaron de limpiarlo todo; que no quedara constancia de que allí existió campo de exterminio alguno: se quemaron archivos en gigantescas piras, se volaron crematorios y almacenes. Todo. Que no quedara rastro de la infamia, de la vergüenza; que no quedara huella alguna de lo que el hombre era capaz de infligir a su peor enemigo, el mismo hombre. Tan dañino, tan mortal.
Por la cancela abierta del campo de Auschwitz-Bikernau ―”El trabajo os hará libres, rezaba la bienvenida»― salieron los que pudieron hacerlo por su propio pie ayudados por médicos militares soviéticos y voluntarios polacos de la Cruz Roja, sobrecogidos y sobrepasados por el dantesco espectáculo.
Los soldados habían cumplido. Les quedaba Berlín. No tardarían en alcanzarlo.
El 27 de enero de 1945, tropas del Ejército Rojo liberaron el campo de concentración de Auschwitz-Bikernau. Más de un millón y medio de seres humanos, el noventa por ciento de ellos de origen judío, fueron allí asesinados por la sinrazón nazi.


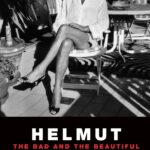








![Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky](https://elcotidiano.es/wp-content/themes/advanced-newspaper/timthumb.php?src=https%3A%2F%2Felcotidiano.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2FGONZALO-SALESKY.jpg&q=90&w=35&h=35&zc=1)


Comentarios recientes