La (no) literatura adolescente
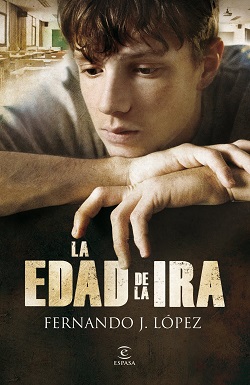 «No me gusta la literatura maniquea», decía hace apenas dos días el escritor Fernando J. López a lo largo de la entrevista que le realizaron en La aventura del saber, «no me gusta la literatura que impone una respuesta, me gusta, en cambio, aquella que propone preguntas». La manida y, no pocas veces banalizada, duda hamletiana, «ser o no ser, esta es la cuestión», resume el cul de sac al que nos condena la literatura, un camino sin salida en el que el lector, lejos de encontrar respuesta, permanece atrapado en la indecisión reflexiva del personaje shakesperiano. «Quizá debamos permanecer en este torniquete», escribía GerardGenette en un artículo dedicado al teórico postestructuralista Paul de Man quien, no en balde, definía la literatura como «el lenguaje más riguroso» y a la vez «menos fiable con que cuenta el hombre». Dejando de lado, la propuesta hermenéutica y la lectura retórica y tropológica propuesta por De Man, la permanencia en el torniquete y la condena a tener que enfrentarnos, en cuanto lectores, a un lenguaje no fiable, definido a partir de contradicciones conceptuales y puntos ciegos, ilustra la relación dialógica que se establece entre el lector y la obra, una relación que, en palabras de Th. W. Adorno, puede definirse de dialéctica negativa puesto que, lejos de buscar y de hallar un síntesis final, permanece en el inagotable movimiento crítico que declina toda absolutización de una única respuesta.
«No me gusta la literatura maniquea», decía hace apenas dos días el escritor Fernando J. López a lo largo de la entrevista que le realizaron en La aventura del saber, «no me gusta la literatura que impone una respuesta, me gusta, en cambio, aquella que propone preguntas». La manida y, no pocas veces banalizada, duda hamletiana, «ser o no ser, esta es la cuestión», resume el cul de sac al que nos condena la literatura, un camino sin salida en el que el lector, lejos de encontrar respuesta, permanece atrapado en la indecisión reflexiva del personaje shakesperiano. «Quizá debamos permanecer en este torniquete», escribía GerardGenette en un artículo dedicado al teórico postestructuralista Paul de Man quien, no en balde, definía la literatura como «el lenguaje más riguroso» y a la vez «menos fiable con que cuenta el hombre». Dejando de lado, la propuesta hermenéutica y la lectura retórica y tropológica propuesta por De Man, la permanencia en el torniquete y la condena a tener que enfrentarnos, en cuanto lectores, a un lenguaje no fiable, definido a partir de contradicciones conceptuales y puntos ciegos, ilustra la relación dialógica que se establece entre el lector y la obra, una relación que, en palabras de Th. W. Adorno, puede definirse de dialéctica negativa puesto que, lejos de buscar y de hallar un síntesis final, permanece en el inagotable movimiento crítico que declina toda absolutización de una única respuesta.
Entendida la literatura, como decía Fernando J. López, como una propuesta de interrogantes, no debe sorprenderse el lector de La edad de la Ira, novela de J. López publicada recientemente en edición de bolsillo, cuando, al finalizar su lectura, no sólo no haya conocido la verdad – si es que exista una única verdad- del crimen narrado, sino de que sus dudas se hayan acrecentado y de que la aparente certidumbre, que todos creemos tener acerca del concepto de culpabilidad, se haya diluido. A través de la pluralidad de voces narrativas y de versiones que componen esta novela, el sentido de culpabilidad y, paralelamente, el sentido de responsabilidad, lejos de diluirse en un peligroso relativismo, implican a todos y a cada uno de los personajes.
Comencé a leer La edad de la ira, finalista del premio Nadal en 2010, con la idea -errónea- de estar frente a una lectura dirigida a un público adolescente que, desde el primer momento, recibió con entusiasmo esta obra, en la que ve reflejada, lejos de los falsos tópicos que inundan un tipo de productos editoriales de ínfima -nula- calidad literaria, su cotidianidad y las problemáticas a las que se enfrentaban, sea en el espacio privado de sus casas sea en el espacio público del colegio y de los amigos. Comencé a leer La edad de la ira con el firme propósito de escribir un artículo acerca de la importancia de la literatura en la época adolescente, esa etapa vital en la que uno busca definirse, busca la identidad para el futuro adulto; sin embargo, tras finalizar su lectura, me di cuenta de que nunca llegaría a escribir ese artículo, al menos no por el momento, pues la novela de J. López no era un libro dirigido a un público adolescente: si bien siempre he considerado erróneo hablar de literatura adolescente, pues la literatura, independientemente de sus lectores, siempre es sólo y únicamente literatura, La edad de la ira es una obra que reclama la atención del público adulto, precisamente de aquel público que, desde distintos ámbitos de la sociedad, directamente vinculados o no con el mundo de la educación, no puede eludir su responsabilidad por y para los adolescentes, es decir, por y para los futuros adultos que están obligados a crecer ya encontrar su propia identidad en un momento social, económico y ético en crisis.
«Yo creo en mis alumnos», afirmaba el autor a lo largo de la entrevista, «este libro está dedicado a ellos», añadía; en sus palabras resonaba a modo de eco la importancia de la literatura como medio a través del cual llegar a sus alumnos; la lectura de un texto o el mirar una película ofrece la posibilidad de compartir un espacio que debería ser común y que, sin embargo, está escindido en dos: el solo concepto de «literatura adolescente» muestra esta escisión entre dos mundos que, como se evidencia a lo largo de la novela, se desconocen entre sí, pero que, paradójicamente, entran en continuo diálogo, aunque sólo sea a través del enfrentamiento. El extraordinario poema de Kavafis, Viaje a Ítaca, se convierte inesperadamente en ese viaje que el protagonista, Marcos, está realizando, en la no fácil aceptación de su sexualidad. Las películas clásicas, en especial aquellas protagonizadas por James Dean, ese joven vida llegó a su fin con injusta velocidad, son para Marcos, para Raúl y para Sandra son el reflejo de su propia contemporaneidad, pues, como dice la propia Sandra, «lo que allí pasa sigue ocurriendo hoy». La continuidad de las problemáticas a las que se enfrenta el ser humano, independientemente de la edad, es la continuidad de los interrogantes que, a través de géneros, lenguajes y modos expresivos distintos, sigue proponiendo la literatura con mayúsculas, es decir, aquella literatura que no busca ser complaciente con el lector, sino que pretende plantearle una y otra vez la duda hamletiana sin nunca llegar a ofrecer respuesta, pero ¿a caso la hay?
Termino de leer la Edad de la ira y me encuentro en ese torniquete al que aludía GerardGenette, ¿cómo debe leerse la novela de Fernando J. López? No hay clave de lectura, pues, como bien diría Umberto Eco, hay niveles de lectura que, ocultos tras el texto, se hacen patentes solamente en el momento íntimo de la lectura individual. El éxito de dicha novela entre el público adolescente es la prueba más evidente del fracaso del concepto de literatura adolescente, pues ¿a caso La edad de la ira no es una obra que se dirige directamente a quienes, desde la ignorancia administrativa, toman decisiones acerca de la educación sin conocer el terreno? ¿A caso La edad de la ira no es una obra que busca interrogar a los docentes, poner en discusión su rol? y, asimismo ¿no busca cuestionar el cinismo que, casi inevitablemente, golpea a los distintos profesionales vinculados al ámbito educativo? A través de la pluralidad de perspectivas que recurre, Fernando J. López convoca también a los medios de comunicación y se pregunta a qué sirve la información sino va seguida de un porqué; ¿ a qué sirve condenar la violencia a la vez que se fomenta, de forma velada, pero nunca inocua, a través de programas televisivos y artículos de prensa? La edad de la ira confirma que toda obra literaria que se precie rompe el horizonte de expectativas del lector y, al poner en cuestión los juicios previos, propone nuevos interrogantes a los que resulta imposible sustraerse.
En 1954, William Golding publicaba El señor de las moscas, una novela catalogada y banalizada inmediatamente como lectura adolescente, pero ¿a caso la novela de Golding no es, ante todo, una crítica la violencia intrínseca al ser humano y, por tanto, un cuestionamiento a los utopismos sociales y políticos que veían en la pacífica y desjerarquizante reunión de individuos una alternativa al Estado? Golding relee la teoría evolucionista de Darwin para reaplicarla a una sociedad occidental en la que la lucha por la supervivencia se ha convertido en la lucha descarnada por el poder y el control. Aquellos jóvenes, niños algunos, perdidos en una isla desierta son el reflejo de la sociedad adulta de la que provienen. Como las películas clásicas que entusiasmaban a Sandra, El señor de lasmoscas es el reflejo de que «lo que pasaba allí sigue pasando»; entre la narrativa de Golding y la de Fernando J. López se establece un diálogo ininterrumpido en cuyas repeticiones conceptuales permanecemos anclados: los interrogantes son los mismos y las respuestas siguen sin aparecer. La literatura no debe ser maniquea, como tampoco moralizante, la literatura no debe proponer conductas, sino proponer cuestiones a través de las cuales el lector, adolescente o no, ponga en duda sus convicciones y su actitudes hacia uno mismo y hacia los otros. «De haber sido la protagonista de un libro de contenido moral, en ese momento de su vida Jo se hubiese transformado en santa, hubiese renunciado al mundo y se hubiese dedicado a recorrer los caminos haciendo el bien», escribió Mary Louise Alcott en Mujercitas, una novela que, con genérico y elitista desprecio fue catalogada como «novela para jóvenes mujeres»; sin embargo, entre sus páginas, la autora realiza una dura crítica a una sociedad en la que se negaba la utilidad de la educación para las mujeres, a las que se les imponía, también desde una literatura moralizante, una conducta moral y se las encerraba en un rol social del que no podían eludir. «Lo cierto es que Jo no era una protagonista de novela, sino una joven real y actuó conforme a su naturaleza», continua Alcott, en una clara alusión a su propia obra: con un ejercicio metaliterario, la autora define Mujercitas como una novela que, lejos del tono moralizante que se creía apropiado para la denominada «literatura femenina», se dirige a la joven real, es decir, busca su interlocutor en el amplio espectro de la realidad social, en un intento de intervenir en ella a través de la crítica y de la puesta en cuestión.
Más allá de las etiquetas genéricas, de las clasificaciones editoriales o de mercado, la buena literatura no necesita de complementos, tan sólo requiere de un lector que, desde su individualidad, esté dispuesto a enfrentarse a la ceguera a la que condena, como diría Paulde Man, todo texto literario. Es precisamente a través de la ceguera que impide encontrar respuestas que el lector puede hallar en la literatura el interlocutor necesario y adecuado capaz de poner en duda lo preconcebido, lo naturalizado, lo carente de crítica. La buena literatura, sin etiquetas y clasificaciones, es aquella que encuentra un lector refigurado, cuan escultura de Rodin, a un pensador.
Anna Maria Iglesia
@AnnaMIglesia



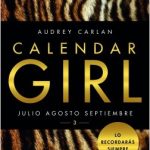








![Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky](https://elcotidiano.es/wp-content/themes/advanced-newspaper/timthumb.php?src=https%3A%2F%2Felcotidiano.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2FGONZALO-SALESKY.jpg&q=90&w=35&h=35&zc=1)


Una respuesta para La (no) literatura adolescente