Entradas recientes
- «La residencia», de Yann Gozlan
- «Los miserables. El origen», de Éric Besnard
- Estoy muy entretenido
- Los dos jinetes del Apocalipsis
- «Shoah», de Claude Lanzmann
- «Orwell: 2+2=5», de Raoul Peck
- «El agente secreto», de Kleber Mendonça Filho
- !Bendita rutina!
- «No hay otra opción», de Park Chan-wook
- Amor en la era digital: cómo la tecnología ha transformado la forma en que conocemos a nuestras parejas
Severo Sarduy: volver al rojo
Tal vez la mejor manera de entender lo que llevó al novelista Severo Sarduy (Camagüey, Cuba, 1937 – París 1993), por entonces un escritor consagrado, a comenzar a escribir la serie de ensayos cortos ahora publicados como El Cristo de la Rue Jacob y otros textos (1987, Ediciones Universidad Diego Portales, colección Huellas, 2014) fuera tomar el pulso a la vigencia del mito de la influencia decadente de la teoría sobre la vida intelectual moderna.
La edición de Alan Pauls incluye no sólo diez ensayos cortos originales de Sarduy, la mayoría de no más de dos páginas, salvo “El estampido de la vacuidad”, una especie de diario póstumo, a modo de epílogo. “En la huella de Barthes, que diez años antes volvía a la noción de autor cuyo certificado de defunción él mismo había expedido, Sarduy (…) vuelve al yo que nunca tuvo, al yo que gozó toda su vida impostando, camuflando, desfigurando, y lo encuentra (…) en sus propias cicatrices”.
El legado de El Cristo está a la altura de la aniquilación total de la semiótica que propuso el filósofo francés Roland Barthes. “Sólo nos queda entonces barajar el tiempo, volver, aunque sea de instante en instante, en el flash del engaño y de la duración, a un antes ilusorio”. Ni Sarduy ni nadie ha resuelto aún el problema de por qué ciertos anhelos humanos fundamentales como la libertad, la heroicidad, o la limpieza se adhieren con tanta facilidad a los reclamos publicitarios. El micro-ensayo “Cuatro puntos de sutura en la ceja derecha” lo intenta.
“La locura, o la supresión efímera de una soledad, la fatua ruptura de un aislamiento: algo anuda un aparente diálogo – en realidad un soliloquio recurrente, de un lirismo brumoso y grosero – con el casual vecino de barra (…)”. El micro-ensayo “La cicatriz” es la prueba de que hay mitos que no se superan, aunque los significantes cambien. Por cada generación atrapada en las idioteces y contradicciones de su momento, “La cicatriz” revela cómo una mente aguda, inteligente y sensible puede escribir su camino a través y establecer su propio equilibrio en contra de ellas.
La lección del micro-artículo “Unidad de figura” es que sólo hay una cultura, que lo que hay más allá de las fronteras de lo conocido es – o un día será – más de lo mismo, un planeta alimentado por la misma (y a menudo censurada) información, por una opinión sin filtrar, por “los dioses reidores, mascarillas con cuernos, agitando la pelambre (…) los dioses menores que pueblan la jungla (…) Los dioses retozones que se van, indiferentes, al llamado de los hombres, o aburridos, o hartos de milagros, o socarrones, o torpes”.
Sarduy siempre piensa en sí mismo más como un novelista que un ensayista; tal vez por ello, lo mejor de este libro sean sus apreciaciones no sólo de escritores individuales, sino del acto mismo de la creación. El ensayo “Cómo no escribí todos mis libros” ahonda en la importancia del silencio, de “hacer el vacío. Rápido, compulsivamente. Que no quede nada sobre la mesa, que no haya una pizca de polvo en los muebles, ni un solo cuadro en las paredes. Vacío. Blanco”.
La literatura de Sarduy expande los horizontes de lo que uno sabe. Lo confiesa en las líneas finales del micro-ensayo “Cromoterapia”: “Vivo en l’Oise, la región francesa donde se inventó el impresionismo (…) siguen intactos, y seguirán a menos de un apocalipsis químico, los colores, el ocre de las hojas, la vibración de las ramas (…) Todo vibra (…) Imitar el color de las hojas (…) No: volver al rojo. Explorar el rojo (…) el modelo – y el origen de todo posible rojo: la sangre humana”.
Sarduy se rodea de sus pequeños iconos sombríos, explorando los poderes mnemotécnicos de la literatura. El Cristo es un palimpsesto ennegrecido, sus imágenes meros fantasmas. Es un libro corto, pero iluminador. De repente, el texto se convierte en memorial; la esencia misma del medio es su ilusionismo espectral de la muerte-en-vida. En los últimos tiempos, este libro ha comenzado a sonar extrañamente premonitorio. 
-
 «La residencia», de Yann Gozlan
by José Luis Muñoz - No Comment
«La residencia», de Yann Gozlan
by José Luis Muñoz - No Comment
-
 «Los miserables. El origen», de Éric Besnard
by José Luis Muñoz - No Comment
«Los miserables. El origen», de Éric Besnard
by José Luis Muñoz - No Comment
-
 Estoy muy entretenido
by José Luis Muñoz - No Comment
Estoy muy entretenido
by José Luis Muñoz - No Comment
-
 Los dos jinetes del Apocalipsis
by José Luis Muñoz - No Comment
Los dos jinetes del Apocalipsis
by José Luis Muñoz - No Comment
-
 «Shoah», de Claude Lanzmann
by José Luis Muñoz - No Comment
«Shoah», de Claude Lanzmann
by José Luis Muñoz - No Comment
- El feminismo me ha jodido la vida by Ema Zelikovitch - 343 Comments
-
![Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky](https://elcotidiano.es/wp-content/themes/advanced-newspaper/timthumb.php?src=https%3A%2F%2Felcotidiano.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2FGONZALO-SALESKY.jpg&q=90&w=35&h=35&zc=1) Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky
by David Acebes - 48 Comments
Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky
by David Acebes - 48 Comments
-
 Hablando con Dios
by Rafa Caunedo - 48 Comments
Hablando con Dios
by Rafa Caunedo - 48 Comments
-
 La Sexta 3, Xplora, Nitro, Nueve y La Siete echarán el cierre
by Lucía Berruga Sánchez - 43 Comments
La Sexta 3, Xplora, Nitro, Nueve y La Siete echarán el cierre
by Lucía Berruga Sánchez - 43 Comments
- El bullying y la educación en México by Trixia Valle - 27 Comments
‘A la luz de mis sombras’ acompañado de relatos poéticos. Filmoteca – Sylvia Molina portfolio: “Yo no nací refugiado”
Raquel: Fractales poéticos
Juan Pomponio: El fascismo que nos vino
Laborconsulting Abogados: Sitges se viste de negro
maite VALVERDE GARCÍA: El tiempo como moneda invisible


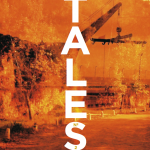

Comentarios recientes