- Portada
- Nacional
- Internacional
- Economía
- Cultura
- Social
- Deportes
- Formación y Empleo
- Ciencia
- Salud
- Columnistas
- A falta de sol
- A levante y a poniente
- A pie cambiado
- A pie de página
- Anda que…
- Arsenal de Letras
- Aves de paso
- Baldosas amarillas
- Biblioteca con galga
- Boomerang
- Cara América
- Causas, azares y luchas
- Confesiones de una madrileña de adopción
- Desde mi montaña mágica
- Desde Munich con jamón
- El Centinela
- El niño en el árbol
- El observador
- Entre cuervitos y zopilotes
- Generación de chicle
- La bitácora del emperador
- La cortina de humo
- La incubadora
- La columna de Sebastián
- La pura verdad y otras mentiras
- Luces y sombras de los unicornios
- Madre no hay más que una (pero con muchas cosas que hacer)
- Malos tiempos para la lírica
- México duerme
- Memorias de un transfuguista épico
- De este blog no viviré
- Ropa tendida
- Paseando por Ohlsdorf
- La reina tuerta
- Más allá de Oriente y Occidente
- Transiberiano Chamberí
- Pido la palabra
- Sedición Internacional
- Separación de males
- El mirador discreto
- Reflexiones en la era tecnológica
- Serie B
- Vespertino
- A buenas horas
- Truchas de gasoil
Portada » Columnistas » Desde mi montaña mágica » El oso
El oso
Por José Luis Muñoz , 28 abril, 2014
 Muy de tarde en tarde el Valle, Arán en euskera, es noticia, aunque no le haga ninguna falta a ese territorio situado en una especie de nebulosa paisajística, al otro lado del Pirineo, rica en prados, bosques, ríos y lagos, mejor comunicada con Francia que con España, fronteriza con Huesca además de con el país vecino, con claras influencias euskaldunas en su cultura y en los topónimos, cantería lombarda en las espigados campanarios de sus iglesias románicas, huellas de guerrilleros y contrabandistas en sus caminos intrincados e insólita presencia entre los pobladores del apellido Madrid y España, que puede resultar muy extraño en el resto de Cataluña, pero es que Arán es eso, Arán, ni España, ni Francia, ni Cataluña, de la que pretende independizarse en el hipotético caso de que el principado lo haga.
Muy de tarde en tarde el Valle, Arán en euskera, es noticia, aunque no le haga ninguna falta a ese territorio situado en una especie de nebulosa paisajística, al otro lado del Pirineo, rica en prados, bosques, ríos y lagos, mejor comunicada con Francia que con España, fronteriza con Huesca además de con el país vecino, con claras influencias euskaldunas en su cultura y en los topónimos, cantería lombarda en las espigados campanarios de sus iglesias románicas, huellas de guerrilleros y contrabandistas en sus caminos intrincados e insólita presencia entre los pobladores del apellido Madrid y España, que puede resultar muy extraño en el resto de Cataluña, pero es que Arán es eso, Arán, ni España, ni Francia, ni Cataluña, de la que pretende independizarse en el hipotético caso de que el principado lo haga.
Durante muchos años el valle de Arán fue asociado a la familia real que pasaba las temporadas de invierno en sus pistas de esquí, las mejores de la Península, las de Baqueira Beret, que lo siguen siendo sin que esos personajes se deslicen ya por sus laderas. Arán tiene más prestigio que la institución monárquica. La presencia regia, que alteraba la apacible vida del hermoso valle con toda clase de controles—hasta tanquetas se habían visto en las rotondas de la carretera principal en los duros tiempos en los que ETA tenía a la testa coronada entre sus objetivos—, aumentaba el pedigrí del enclave convirtiéndolo en la milla de oro del Pirineo, destino de la clase pudiente para la que la montaña se reducía a una serie de pistas esquiables, algunas tiendas de lujo y restaurantes con clase. Hace poco, alguno de los miembros menos deseables de esa familia monárquica española, que está en sus horas más bajas, se dejaba ver por estos valles conduciendo mientras hablaba por el móvil; y otro indeseable, que ése sí está en la cárcel, exhibía su abrigo de gánster por alguno de los mejores fogones del Valle antes de probar el rancho de presidio.
Pero no voy a hablar del elemento humano que corre por la zona, discutible, sino del faunístico, indiscutible: el oso. El nombre de Arán saltó de nuevo a la prensa cuando reintrodujeron por la zona ese majestuoso plantígrado, en peligro de extinción en la zona pirenaica, en donde sobrevivían algunos ejemplares residuales, y soltaron varios especímenes eslovenos en un paraje francés fronterizo, pero el oso no sabe de límites geográficos y saltó al otro lado. En pocos años la población de esos impresionantes mamíferos omnívoros ha aumentado hasta un número aproximado de 25. No vieron los habitantes de Arán con muy buenos ojos que esos animales salvajes anduvieran sueltos por sus bosques y prados, por el peligro que suponían para sus rebaños, hasta el punto de que la única manifestación que se ha producido en ese territorio occitano, tierra de cátaros y templarios—la cruz templaria ondea en la bandera del valle de Arán sobre fondo carmesí, como lo hace en Tolosa de Languedoc o Toulouse—ha sido contra el oso y una pintada en el asfalto de una pista forestal, por la que con frecuencia paso, me sorprende con la leyenda No al oso escrita en idioma cervantino.
Si Arán fue noticia el pasado año por causa de una enorme riada que asoló el valle, se llevó alguna casa y kilómetro de carretera y modificó el cauce de sus ríos, ahora lo es por la presencia, de nuevo, del oso que no se había dejado ver en los últimos años aunque estuviera. Una osezna de sólo tres meses apareció en un cobertizo del pueblo de Aubert, ribereño del Garona y partido por la carretera nacional que recorre el valle, a muy pocos kilómetros de Vielha, su capital. Los intentos para que el cachorro, bautizado con el nombre de Aubertia, encontrara a su madre perdida han resultado infructuosos pese a las batidas que se han dado por los bosques de la zona y lo mismo ha sucedido con las maniobras para que la pequeña osezna regresara a su hábitat natural porque, tras merodear por los montes cercanos, buscaba de nuevo las casas, esta vez el pueblo próximo de Vila, en busca de alimento. Al parecer un vecino que se apiadó de ella y le dio un poco de leche cuando la vio está detrás de esa querencia del pequeño plantígrado por el hábitat humano. Le decisión sabia, puesto que las posibilidades de sobrevivir en libertad para la osezna son nulas, ha sido aclimatarla en un cercado amplio hasta que pueda valerse por sí misma y soltarla. Faltará ver si Aubertia, que tan buenos recuerdos tiene de los hombres, optará por seguir la llamada de la selva o bien se convertirá en mascota de humanos, si aceptará los riesgos de la libertad sin límites o se plegará a la comodidad de la civilización. Y lo que vale para el oso vale también para el hombre.
Paralelamente a este hecho simpático de interrelación entre humanos y bestias, me llega una grabación, a través de uno de mis mejores amigos que tengo en el valle, el camarero que lee a Thomas Mann—razón fundamental ésa, el que lea a Thomas Mann, para que sea mi amigo—, en la que un oso hecho y derecho, no un osezno, sino un animal adulto al que le calculo unos 400 kilos de peso, es decir, tamaño grizly de Alaska, baja a la carrera una de las laderas nevadas del Montlude, próximas a las minas Victoria y a la población de Bossòst, zona por donde suelo pasear. Mejor no toparse con él de frente, aunque sospecho que fue ese oso el mismo que me advirtió días atrás, mediante dos gruñidos, que entraba en su territorio y me dejó en el camino los despojos de un ciervo a modo de advertencia de lo que podía sucederme si no salía pronto de él.
Lejos de atribularme esta última presencia del oso, la del adulto del que improbablemente puedo ser su plato, me enorgullece y llena de alegría su presencia en el Valle. El que existan animales salvajes en Arán—en poco más de dos años he podido contemplar manadas de ciervos y familias de jabalíes, se han cruzado en mi camino esquivos zorros, he vislumbrado marmotas mirando atentamente entre las rocas de los pedregales, me han sobrevolado bandadas de buitres y águilas, he escuchado el toc toc del pájaro carpintero y me ha acompañado el ulular de los búhos cuando declinaba el día—es la prueba evidente de que el ecosistema de ese valle pirenaico tan singular que tiene una cultura propia, y no solo idiomática sino también gastronómica y de costumbres, es perfecto, y que ésta, la fauna, su avistamiento respetuoso sin mancillar sus espacios naturales, puede convertirse en otro de los atractivos de ese reducto salvaje en el que tengo la inmensa suerte de residir.
Como digo en el título de esta columna, Arán es mi montaña mágica, un territorio que amo quizá porque en él sienta la llamada de la selva de forma imperiosa y, como en ningún otro lugar en el mundo, mi pertenencia a la naturaleza.





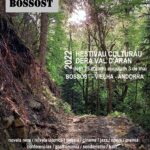




![Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky](https://elcotidiano.es/wp-content/themes/advanced-newspaper/timthumb.php?src=https%3A%2F%2Felcotidiano.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2FGONZALO-SALESKY.jpg&q=90&w=35&h=35&zc=1)


Comentarios recientes