- Portada
- Nacional
- Internacional
- Economía
- Cultura
- Social
- Deportes
- Formación y Empleo
- Ciencia
- Salud
- Columnistas
- A falta de sol
- A levante y a poniente
- A pie cambiado
- A pie de página
- Anda que…
- Arsenal de Letras
- Aves de paso
- Baldosas amarillas
- Biblioteca con galga
- Boomerang
- Cara América
- Causas, azares y luchas
- Confesiones de una madrileña de adopción
- Desde mi montaña mágica
- Desde Munich con jamón
- El Centinela
- El niño en el árbol
- El observador
- Entre cuervitos y zopilotes
- Generación de chicle
- La bitácora del emperador
- La cortina de humo
- La incubadora
- La columna de Sebastián
- La pura verdad y otras mentiras
- Luces y sombras de los unicornios
- Madre no hay más que una (pero con muchas cosas que hacer)
- Malos tiempos para la lírica
- México duerme
- Memorias de un transfuguista épico
- De este blog no viviré
- Ropa tendida
- Paseando por Ohlsdorf
- La reina tuerta
- Más allá de Oriente y Occidente
- Transiberiano Chamberí
- Pido la palabra
- Sedición Internacional
- Separación de males
- El mirador discreto
- Reflexiones en la era tecnológica
- Serie B
- Vespertino
- A buenas horas
- Truchas de gasoil
Portada » Columnistas » Crítica paniaguada » Confesiones de un crítico de libros
Por George Orwell
Confesiones de un crítico de libros
Por Eduardo Zeind Palafox , 14 agosto, 2018

Por George Orwell
Traducción: Eduardo Zeind Palafox
En fría, soporosa sala ensuciada por colillas de cigarros y copas de té medio vacías, un hombre de apolillados ropajes se sienta sobre una frágil mesa, y trata de hallar lugar para su máquina de escribir entre polvorosos papeles regados. No puede desecharlos porque el bote de basura está lleno, y además porque en lado alguno, entre cartas sin respuesta y facturas deudoras posiblemente anda un cheque por dos guineas que verosímilmente olvidó ejercer en el banco. Hay también cartas con direcciones que debiera apuntar en la agenda. Ha perdido su agenda, y pensar en encontrarla, o en encontrar cualquier cosa, aflígelo con punzantes impulsos suicidas.
Es un hombre de treinta y cinco años de edad, mas parece de cincuenta. Es calvo y de dilatadas venas y usa lentes, o los usaría si crónicamente no los extraviara. Si todo marcha bien, padecerá malnutrición, pero si mejor merced a la suerte que ha tenido, padecerá el malestar de la beodez. Son las once y media de la mañana, y según su plan debió empezar a trabajar hace dos horas. Pero aunque hubiese hecho serios esfuerzos para empezar, se hubiese frustrado por el casi continuo sonar del teléfono, por los alaridos del niño, por el triquitraque del eléctrico taladro callejero, por los sonoros pasos de los cobradores de las escaleras. La última interrupción fue la llegada del segundo correo, que trajo dos circulares y un requerimiento de impuestos sobre la renta impreso en rojo.
Innecesario es decir que tal persona es un escritor. Podría ser poeta, novelista o guionista cinematográfico o radiofónico, pues toda gente literata es harto similar, mas digamos que es un crítico de libros. Más o menos escondido entre las pilas de papeles hay un abultado paquete con cinco volúmenes que le ha enviado su editor, con nota que dice: «debieran ir bien juntos». Llegaron ha cuatro días, pero durante cuarenta y ocho horas el crítico ha sido estorbado por la parálisis moral y no ha abierto el paquete. Ayer, en resoluto acceso, le arrancó el lazo y halló cinco volúmenes titulados así: «Los caminos de Palestina», «La ciencia de la ganadería», «Breve historia de la Europa democrática» (de 680 páginas y cuatro libras), «Costumbres tribales del este de Portugal», y una novela, «Dormir es bueno», inclusa probablemente por error. La crítica -de 800 palabras, se decía- debía enviarse al medio día de mañana.
Tres de esos libros versan sobre asuntos que él mucho ignora, por lo que tendrá que leer, al menos, cincuenta páginas de ellos para soslayar alguna necedad que traicionaría no sólo al autor (quien, claro, conoce todos los hábitos del crítico de libros), sino incluso al lector común. A las cuatro de la tarde extractará del envoltorio los libros, pero sufrirá inhabilidad nerviosa para abrirlos. El considerar leerlos, y hasta el olor del papel, lo afectan como el considerar comer arroz machacado con aceite de ricino. Y, con todo, el texto estará en la oficina puntualmente. A las nueve de la noche su mente será relativamente clara, y hasta el crepúsculo estará en una habitación que se enfriará y se enfriará, mientras el cigarro abrumará, e irá expertamente de un libro a otro, poniéndoles comentarios finales. ¡Dios, qué entrañas! Por la mañana, obnubilado, hosco, cuasi barbado, mirará durante una o dos horas el albo del papel, hasta que la amenazante manecilla del reloj lo obligue a actuar. Entonces, de pronto, actuará. Todas las trilladas frases -«un libro imperdible», «algo memorable en toda página», «de suma valía son los capítulos tratantes de», etc., etc.- se situarán donde les corresponde, como lo hacen las limaduras de hierro sobre el imán, y la crítica acabará en el momento adecuado y hasta con tres minutos sobrantes. En tanto, otra pila de invariados, insípidos libros, llegará merced al correo. Y continuará. Pero con qué tamañas esperanzas tan oprimida, nerviosa criatura, inició su carrera ha pocos años.
¿Parece que exageramos? Cuestiono al crítico promedio -cualquiera que trabaje, digamos, mínimo cien libros anualmente- para indagar si puede negar con honestidad los hábitos y el carácter que he descrito. Cada escritor, en todo caso, es tal tipo de persona, y la prolongada, indiscriminada crítica de libros es muy malagradecida, irritante y fatigosa. Esto no sólo implica encomiar patochadas -mostraré que lo implica en lo que sigue-, sino que causa reacciones hacia libros que no incitan espontáneos sentimientos. El crítico, aunque nauseabundo, profesionalmente gusta de los libros, y en los miles que aparecen cada año tal vez habrá cincuenta o cien que quisiera glosar. Si de los mejores en la profesión es, allegará de ellos diez o veinte, mas lo probable es que sólo consiga dos o tres. El trabajo restante, siendo minuciosamente de vítores o de vituperios, es esencialmente falsario. Derrama su alma inmortal por el desagüe, un litro cada ocasión.
La gran mayoría de críticas dispensa inadecuados o falsos comentarios sobre los libros que trata. Desde la guerra las casas editoriales tuercen menos la cola de los editores literarios y les extractan menos himnos laudatorios para los libros que producen, mas por otro lado la calidad crítica aminora merced al poco espacio u otros inconvenientes. Viendo lo que resulta, la gente suele sugerir que la solución es lograr que la crítica no esté en manos de plagiarios. Los libros de asuntos especializados debieran ser trabajados por expertos, y por otra parte, gran cantidad de reseñas, especialmente de novelas, debieran ser hechas por diletantes. Casi todo libro puede incitar pasiones, al menos de aversión, en algún lector, cuyas ideas valdrían más que las del tedioso profesional. Pero desafortunadamente, como saben los editores, tal tipo de cuestión es de difícil organización. En la praxis el editor siempre confía en su equipo de plagiarios, que llama «constantes».
Nada se remediará mientras se crea que todo libro merece una crítica. Es casi imposible mencionar algún libro de la masa sin sobreprecio. En tanto uno no tiene alguna relación profesional con los libros, uno no descubre cuán mala es la mayoría de ellos. En más de nueve de cada diez casos la única crítica objetiva es: «Tal libro nada vale», mientras que la reacción cierta del crítico sería: «Tal libro nada me interesa, y no lo glosaré sin pago alguno». Pero el público no pagará por leer tales cosas. ¿Por qué lo haría? El público afana guías para los libros que se le sugiere que lea, y además algún tipo de evaluación. Mas apenas se habla de valores, los cánones se colapsan. Es que si decimos -y casi todo crítico lo dice una vez cada semana- que el «Rey Lear» es buena obra teatral y también que «Los cuatro justos» es buena novela de suspenso, ¿qué significa el término «bueno»?
La mejor práctica -siempre me ha parecido- es el ignorar la gran mayoría de libros y dispensar luengas críticas -1000 palabras, al menos- a la minoría que parece de fuste. Las notas breves de una o dos líneas para los propincuos libros serán útiles, pero la crítica usada de ordinario, de unas 600 palabras, es inservible aunque el crítico sinceramente quiera redactarla. Normalmente no afana redactarla, y los retazos semanalmente producidos lo reducen a la fea figura en bata que describí al principiar el artículo. Con todo, cualquiera en el mundo puede desdeñar a alguien, y debo afirmar desde mi experiencia en ambos negocios que el crítico de libros es mejor que el de filmes, que no puede trabajar en casa, que acude a las once la mañana al cinematógrafo, y del que se espera, con una o dos excepciones, venda el honor por una copa de deleznable jerez.-
Tribune, 1946




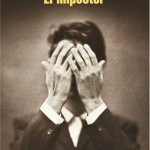






![Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky](https://elcotidiano.es/wp-content/themes/advanced-newspaper/timthumb.php?src=https%3A%2F%2Felcotidiano.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2FGONZALO-SALESKY.jpg&q=90&w=35&h=35&zc=1)


Comentarios recientes