- Portada
- Nacional
- Internacional
- Economía
- Cultura
- Social
- Deportes
- Formación y Empleo
- Ciencia
- Salud
- Columnistas
- A falta de sol
- A levante y a poniente
- A pie cambiado
- A pie de página
- Anda que…
- Arsenal de Letras
- Aves de paso
- Baldosas amarillas
- Biblioteca con galga
- Boomerang
- Cara América
- Causas, azares y luchas
- Confesiones de una madrileña de adopción
- Desde mi montaña mágica
- Desde Munich con jamón
- El Centinela
- El niño en el árbol
- El observador
- Entre cuervitos y zopilotes
- Generación de chicle
- La bitácora del emperador
- La cortina de humo
- La incubadora
- La columna de Sebastián
- La pura verdad y otras mentiras
- Luces y sombras de los unicornios
- Madre no hay más que una (pero con muchas cosas que hacer)
- Malos tiempos para la lírica
- México duerme
- Memorias de un transfuguista épico
- De este blog no viviré
- Ropa tendida
- Paseando por Ohlsdorf
- La reina tuerta
- Más allá de Oriente y Occidente
- Transiberiano Chamberí
- Pido la palabra
- Sedición Internacional
- Separación de males
- El mirador discreto
- Reflexiones en la era tecnológica
- Serie B
- Vespertino
- A buenas horas
- Truchas de gasoil
Portada » Columnistas » El Salzburgo de Mozart
El Salzburgo de Mozart
Por José Luis Muñoz , 14 noviembre, 2014
 Cinco horas en tren separan Budapest de Salzburgo y el paisaje cambia de los ocres agrícolas de la llanura húngara al paisaje suavemente montañoso de las estribaciones de los Alpes tiroleses con praderas de ensueño, granjas de juguete, bosques otoñales y ganado vacuno y ovino paciendo. Salzburgo es una ciudad de ensueño, la quinta más poblada de Austria con algo más de ciento cincuenta mil habitantes, la ciudad de la sal por las barcas que la transportaban y que debían pagar impuestos. Mi segunda visita a esta ciudad tan ordenada y limpia de Austria. No hay nieve como si la hubo el siglo pasado.
Cinco horas en tren separan Budapest de Salzburgo y el paisaje cambia de los ocres agrícolas de la llanura húngara al paisaje suavemente montañoso de las estribaciones de los Alpes tiroleses con praderas de ensueño, granjas de juguete, bosques otoñales y ganado vacuno y ovino paciendo. Salzburgo es una ciudad de ensueño, la quinta más poblada de Austria con algo más de ciento cincuenta mil habitantes, la ciudad de la sal por las barcas que la transportaban y que debían pagar impuestos. Mi segunda visita a esta ciudad tan ordenada y limpia de Austria. No hay nieve como si la hubo el siglo pasado.
 Salzburgo es sobre todo una calle, la Getreidegasse, la del grano, que nace paralela al río Salzach, que se cruza por el puente Staats, y a la que se accede por un arco, y la Griesgasse. Allí, en donde nació Wolfgang Amadeus, el precoz genio de la música que no tuvo infancia y murió pobre, desvalido y enfermo, las tiendas de recuerdos se suceden unas a otras, los rótulos historiados sobrevuelan la estrecha calle y flota en el ambiente un perfume a dulzaina en un entramado de calles peatonales encajonadas entre el río y el monte Mönchs en donde está el castillo.
Salzburgo es sobre todo una calle, la Getreidegasse, la del grano, que nace paralela al río Salzach, que se cruza por el puente Staats, y a la que se accede por un arco, y la Griesgasse. Allí, en donde nació Wolfgang Amadeus, el precoz genio de la música que no tuvo infancia y murió pobre, desvalido y enfermo, las tiendas de recuerdos se suceden unas a otras, los rótulos historiados sobrevuelan la estrecha calle y flota en el ambiente un perfume a dulzaina en un entramado de calles peatonales encajonadas entre el río y el monte Mönchs en donde está el castillo.
 Mozart está en los pasteles, las chocolatinas, los discos, los libros. Mozart parece ser el único habitante ilustre que tuvo esa ciudad de la sal gobernada por el clero durante siglos y cubre a otros augustos personajes que nacieron o vivieron en la ciudad.
Mozart está en los pasteles, las chocolatinas, los discos, los libros. Mozart parece ser el único habitante ilustre que tuvo esa ciudad de la sal gobernada por el clero durante siglos y cubre a otros augustos personajes que nacieron o vivieron en la ciudad.
Al castillo de Hohensalzburg se sube en un empinado funicular que sale del fondo de la Kapital Platz. La fortificación austera no guarda ninguna joya digna de mención entre sus muros blanqueados salvo una pequeña iglesia barroca y unas estancias recubiertas de maderas nobles bien trabajadas que reguardaban del frío invierno a sus moradores con el calor del material y el que desprendían las enormes estufas de porcelana que ocupaban buena parte de la estancia y casi tocaban el artesonado del techo, pero la visión de la ciudad desde sus torreones vale la pena. Salzburgo, a los pies, es una sucesión armónica de tejadillos inclinados y plazas amplias presididas por edificios eclesiales y palaciegos con sus características cúpulas de color verdes, fruto de la oxidación del cobre.
 Bajando del castillo recibe al visitante un cementerio en el exterior de la iglesia gótica de San Pedro. El camposanto de sepulturas en tierra está señalado por las cruces y los nombres de cada uno de los difuntos y sobre ellas crecen cuidados parterres de hierbas e incluso flores que nacen de los muertos que allí descansan. Una antigua iglesia románica eremita, la de san Ruperto, excavada en la pared de la montaña cercana nos habla de los primitivos cristianos que habitaron ese confín de Austria desde tiempos de los romanos. En la fosa común de esa iglesia excavada en la roca, recorrida por una angosta escalinata labrada en piedra, están los restos de algún personaje ilustre de la ciudad: Michael Haydn, hermano menor de Joseph, y Nannerl, la hermana de Mozart. Cuarenta peldaños llevan al visitante a la Capilla de Gertrudis, dedicada a Thomas Becket, la Abadesa Gertrudis de Nivelles y Patricio de Irlanda.
Bajando del castillo recibe al visitante un cementerio en el exterior de la iglesia gótica de San Pedro. El camposanto de sepulturas en tierra está señalado por las cruces y los nombres de cada uno de los difuntos y sobre ellas crecen cuidados parterres de hierbas e incluso flores que nacen de los muertos que allí descansan. Una antigua iglesia románica eremita, la de san Ruperto, excavada en la pared de la montaña cercana nos habla de los primitivos cristianos que habitaron ese confín de Austria desde tiempos de los romanos. En la fosa común de esa iglesia excavada en la roca, recorrida por una angosta escalinata labrada en piedra, están los restos de algún personaje ilustre de la ciudad: Michael Haydn, hermano menor de Joseph, y Nannerl, la hermana de Mozart. Cuarenta peldaños llevan al visitante a la Capilla de Gertrudis, dedicada a Thomas Becket, la Abadesa Gertrudis de Nivelles y Patricio de Irlanda.
 La catedral barroca del siglo XVII de San Ruperto, patrón de la ciudad, tiene una fachada imponente y abre sus puertas en la Kapitel Platz y la Domplatz. Guardada por esculturas enormes de santos y eclesiásticos en piedra blanca, el interior es oscuro, lo que no es un accidente sino una costumbre de la ahorrativa Salzburgo que me voy a encontrar en todas las iglesias: la iluminación brilla tanto por su ausencia y es tan completa la oscuridad que no sería una mala idea proveerse de una linterna. En donde se cruzan las dos naves de su planta se alza una cúpula enorme de 33 metros de altura y decorada con profusión de pinturas incrustadas en el estuco blanco que se repiten en cada uno de los altares del edificio catedralicio. El museo diocesano es de visita obligada y no sólo por los consabidos objetos litúrgicos de plata y oro, copones, hisopos, báculos, sino por algunas sorprendentes muestras de pintura que uno descubre allí entre la habitual morralla. El museo se comunica con la Residenz, el palacio ampuloso en donde residían las autoridades eclesiásticas de la ciudad, que así no tenían que cruzar la plaza y salir al exterior cuando debían asistir a los oficios religiosos. Siguiendo el modelo versallesco se pasa de una estancia a otra cuyas paredes recubren historiados tapizados de seda roja, verde o azul y calientan las gigantescas estufas de loza que llegan hasta su techo de estuco en donde brillan exquisitas pinturas. La visita de ese pequeño Versalles permite contemplar pinturas, muebles damasquinados, relojes de oro que aún funcionan, cortinajes regios mientras los pasos por el suelo de madera quedan ahogados por las alfombras. Comprende uno, mientras pasa de una estancia a otra, lo fuera de lugar que está en ese espacio de antaño construido con el sudor del pueblo que lo disfruta siglos más tarde. Si algo hay que agradecer a la iglesia católica fue su función de mecenazgo, aunque seguro que no era consciente de ello.
La catedral barroca del siglo XVII de San Ruperto, patrón de la ciudad, tiene una fachada imponente y abre sus puertas en la Kapitel Platz y la Domplatz. Guardada por esculturas enormes de santos y eclesiásticos en piedra blanca, el interior es oscuro, lo que no es un accidente sino una costumbre de la ahorrativa Salzburgo que me voy a encontrar en todas las iglesias: la iluminación brilla tanto por su ausencia y es tan completa la oscuridad que no sería una mala idea proveerse de una linterna. En donde se cruzan las dos naves de su planta se alza una cúpula enorme de 33 metros de altura y decorada con profusión de pinturas incrustadas en el estuco blanco que se repiten en cada uno de los altares del edificio catedralicio. El museo diocesano es de visita obligada y no sólo por los consabidos objetos litúrgicos de plata y oro, copones, hisopos, báculos, sino por algunas sorprendentes muestras de pintura que uno descubre allí entre la habitual morralla. El museo se comunica con la Residenz, el palacio ampuloso en donde residían las autoridades eclesiásticas de la ciudad, que así no tenían que cruzar la plaza y salir al exterior cuando debían asistir a los oficios religiosos. Siguiendo el modelo versallesco se pasa de una estancia a otra cuyas paredes recubren historiados tapizados de seda roja, verde o azul y calientan las gigantescas estufas de loza que llegan hasta su techo de estuco en donde brillan exquisitas pinturas. La visita de ese pequeño Versalles permite contemplar pinturas, muebles damasquinados, relojes de oro que aún funcionan, cortinajes regios mientras los pasos por el suelo de madera quedan ahogados por las alfombras. Comprende uno, mientras pasa de una estancia a otra, lo fuera de lugar que está en ese espacio de antaño construido con el sudor del pueblo que lo disfruta siglos más tarde. Si algo hay que agradecer a la iglesia católica fue su función de mecenazgo, aunque seguro que no era consciente de ello.
 La enorme sala de conciertos de la Residenz despide al visitante y sale uno a esa plaza enorme en donde hay tenderetes de comestibles y un grupo de veteranos uniformados con las vestimentas del siglo XVIII, a pie y a caballo y en formación militar con sus escopetas al hombro y sable en mano, que escuchan la lectura de un manifiesto que subrayan con salvas de cañones. Contemplo los rostros colorados de esos austriacos orgullosos metidos en sus uniformes de época, cubiertos con sombreros de tres picos y gorras de cazadores de montaña, que también he visto en viandantes civiles, y me pregunto cuántos de ellos simpatizaron con la causa nazi, cuántos de ellos, en pantalón corto tirolés y sombrero con pluma, saludaron entusiasmados el Anchsluss proclamado por Adolfo Hitler que les hacía cómplices de sus crímenes.
La enorme sala de conciertos de la Residenz despide al visitante y sale uno a esa plaza enorme en donde hay tenderetes de comestibles y un grupo de veteranos uniformados con las vestimentas del siglo XVIII, a pie y a caballo y en formación militar con sus escopetas al hombro y sable en mano, que escuchan la lectura de un manifiesto que subrayan con salvas de cañones. Contemplo los rostros colorados de esos austriacos orgullosos metidos en sus uniformes de época, cubiertos con sombreros de tres picos y gorras de cazadores de montaña, que también he visto en viandantes civiles, y me pregunto cuántos de ellos simpatizaron con la causa nazi, cuántos de ellos, en pantalón corto tirolés y sombrero con pluma, saludaron entusiasmados el Anchsluss proclamado por Adolfo Hitler que les hacía cómplices de sus crímenes.
 La abadía benedictina de Nonnberg pasó por un sinfín de destrucciones y reconstrucciones hasta tener su actual aspecto de edificio barroco. El cainismo se daba con frecuencia en el arte arquitectónico cuyos arquitectos no eran ni mucho menos conscientes de la devoción que iban a concitar sus monumentos siglos más tarde, y así el gótico machacó al románico, y a éste lo aplastó el barroco. Pero la iglesia se hizo muy famoso gracias a la interpretación que hizo de una de sus novicias, María Augusta Kutschera, la actriz Julie Andrews en uno de los musicales más cursis y de música más pegadiza de la historia del cine: Sonrisas y lágrimas.
La abadía benedictina de Nonnberg pasó por un sinfín de destrucciones y reconstrucciones hasta tener su actual aspecto de edificio barroco. El cainismo se daba con frecuencia en el arte arquitectónico cuyos arquitectos no eran ni mucho menos conscientes de la devoción que iban a concitar sus monumentos siglos más tarde, y así el gótico machacó al románico, y a éste lo aplastó el barroco. Pero la iglesia se hizo muy famoso gracias a la interpretación que hizo de una de sus novicias, María Augusta Kutschera, la actriz Julie Andrews en uno de los musicales más cursis y de música más pegadiza de la historia del cine: Sonrisas y lágrimas.
 La calle Getreidegasse parece la única vía por donde pasa el grueso de los viandantes en un sentido u otro. Se mezcla el aroma de las salchichas y la mostaza, con el de los pasteles strudell y las tartas sacher que seducen desde los escaparates de las pastelerías. Una austriaca joven y bella deleita con un aria de Mozart a los turistas que se arremolinan a su alrededor alertados por sus gorgoritos, y una pareja de músicos zíngaros, padre e hijo, destruidos por el tiempo y la miseria, desafinan las melodías populares que tocan hasta hacerlas irreconocibles. Aun encuentro a otro músico, esta vez un violinista, que se desmelena mientras rasga las cuerdas de su instrumento.
La calle Getreidegasse parece la única vía por donde pasa el grueso de los viandantes en un sentido u otro. Se mezcla el aroma de las salchichas y la mostaza, con el de los pasteles strudell y las tartas sacher que seducen desde los escaparates de las pastelerías. Una austriaca joven y bella deleita con un aria de Mozart a los turistas que se arremolinan a su alrededor alertados por sus gorgoritos, y una pareja de músicos zíngaros, padre e hijo, destruidos por el tiempo y la miseria, desafinan las melodías populares que tocan hasta hacerlas irreconocibles. Aun encuentro a otro músico, esta vez un violinista, que se desmelena mientras rasga las cuerdas de su instrumento.
 No como, sino que meriendo porque conviene aprovechar las horas de luz de los días que acortan. Una cafetería concurrida, el café Pamina, me acoge en su seno y me siento a una mesa huérfana en donde todavía no ha sido retirado el café con leche y las migajas del último cliente que la ocupó. Una mujer oronda y de rasgos otomanos o gitanos, me pregunta en alemán qué deseo tomar y le contesto que un strudell con crema de vainilla y un chocolate caliente que simplemente es un batido claro.
No como, sino que meriendo porque conviene aprovechar las horas de luz de los días que acortan. Una cafetería concurrida, el café Pamina, me acoge en su seno y me siento a una mesa huérfana en donde todavía no ha sido retirado el café con leche y las migajas del último cliente que la ocupó. Una mujer oronda y de rasgos otomanos o gitanos, me pregunta en alemán qué deseo tomar y le contesto que un strudell con crema de vainilla y un chocolate caliente que simplemente es un batido claro.
 Cuando cruzo el puente Makart sobre el río Salzach, que pasa sobre sus aguas verdosas y con considerable corriente haciendo frontera entre la viaje y la nueva Salzaburgo en donde los tranvías comunes en otras ciudades de Centroeuropa han sido sustituidos por los trolebuses, me encuentro en su centro a la pareja de zíngaros que desafían en la acera el aire frío que sopla con cierta virulencia: sigue su gorra vacía de euros.
Cuando cruzo el puente Makart sobre el río Salzach, que pasa sobre sus aguas verdosas y con considerable corriente haciendo frontera entre la viaje y la nueva Salzaburgo en donde los tranvías comunes en otras ciudades de Centroeuropa han sido sustituidos por los trolebuses, me encuentro en su centro a la pareja de zíngaros que desafían en la acera el aire frío que sopla con cierta virulencia: sigue su gorra vacía de euros.
 Me reservo para la tarde las dos moradas de Mozart, la casa en donde nació, en Getreidegasse, que guarda algunos de sus muebles, pianos y partituras en vitrinas, retratos de su padre Leopoldo, al que hoy consideraríamos un explotador infantil, de su madre que murió a edad temprana, de su hermana Nannerl y del propio Mozart elegantemente vestido con casaca de terciopelo y peluca blanca, los únicos supervivientes de los seis hijos de la pareja. Más interesante, por estar menos concurrida, es el palacete que ocupo Mozart cuando ya fue músico consagrado y que abre sus puertas al otro lado del río. Allí está su colección de pianos, los cuadros de sus descendientes y parientes que perpetuaron su apellido pero no su talento, sus objetos personales, más partituras, cartas manuscritas en precisa caligrafía.
Me reservo para la tarde las dos moradas de Mozart, la casa en donde nació, en Getreidegasse, que guarda algunos de sus muebles, pianos y partituras en vitrinas, retratos de su padre Leopoldo, al que hoy consideraríamos un explotador infantil, de su madre que murió a edad temprana, de su hermana Nannerl y del propio Mozart elegantemente vestido con casaca de terciopelo y peluca blanca, los únicos supervivientes de los seis hijos de la pareja. Más interesante, por estar menos concurrida, es el palacete que ocupo Mozart cuando ya fue músico consagrado y que abre sus puertas al otro lado del río. Allí está su colección de pianos, los cuadros de sus descendientes y parientes que perpetuaron su apellido pero no su talento, sus objetos personales, más partituras, cartas manuscritas en precisa caligrafía.
 Atardece cuando paseo por un hermoso jardín palaciego de Mirabellgarten, que rodea la enorme escuela del mismo nombre, y está decorado con esculturas en movimiento de atletas, caballos alados y reyes en donde un tipo disfrazado de época y con la cara empolvada saluda con una reverencia y quitándose el sombrero de tres picos a todo viandante que pasa a su vera por si le deja algún euro en el sombrero.
Atardece cuando paseo por un hermoso jardín palaciego de Mirabellgarten, que rodea la enorme escuela del mismo nombre, y está decorado con esculturas en movimiento de atletas, caballos alados y reyes en donde un tipo disfrazado de época y con la cara empolvada saluda con una reverencia y quitándose el sombrero de tres picos a todo viandante que pasa a su vera por si le deja algún euro en el sombrero.
 Ceno a las seis. La oferta gastronómica no me entusiasma por su escasa variedad, así es que recaigo en el gulasch, del que ya soy un experto, en un restaurante recóndito concurrido por austriacos que comparten mesas corridas sin conocerse y abre sus puertas a un callejón, aunque me tienta traicionar mi purismo y repostar en un restaurante japonés o italiano. Acompaño el guiso de carne con papikra, que es el mejor que he tomado en mi periplo por Centroeuropa, con un gigantesco vaso de cerveza porque ignoro si ésta es tierra de Riesling, y aparto, por incomestible, esa enorme albóndiga de pan prensado que sustituye a las gachas de harina, el dumpling, y que es costumbre trocear para pasar la carne tierna y deshilachada del vacuno guisado.
Ceno a las seis. La oferta gastronómica no me entusiasma por su escasa variedad, así es que recaigo en el gulasch, del que ya soy un experto, en un restaurante recóndito concurrido por austriacos que comparten mesas corridas sin conocerse y abre sus puertas a un callejón, aunque me tienta traicionar mi purismo y repostar en un restaurante japonés o italiano. Acompaño el guiso de carne con papikra, que es el mejor que he tomado en mi periplo por Centroeuropa, con un gigantesco vaso de cerveza porque ignoro si ésta es tierra de Riesling, y aparto, por incomestible, esa enorme albóndiga de pan prensado que sustituye a las gachas de harina, el dumpling, y que es costumbre trocear para pasar la carne tierna y deshilachada del vacuno guisado.
 Irse a la cama con ese contundente guiso en la tripa es una locura, así es que paseo por las calles modestamente iluminadas de Salzburgo, exploro sus callejones laterales que acaban muchas veces en diminutas terrazas, huelo el perfume de salchicha y col agria que expelen los puestos callejeros y miro esas cajas de bombones rojas que utilizan la imagen de Mozart como reclamo. Y reencuentro, en una esquina, a esos músicos rumanos, una pareja muy triste y con aspecto de hambrienta, padre e hijo seguramente, padre pequeño y de rostro enjuto que sopla una trompeta, e hijo con la misma expresión de desamparo que su progenitor que maneja un acordeón, que bien podrían ser los protagonistas de una narración sobre el desvalimiento. Es de noche y tienen muy pocas monedas en el sombrero. Me los imagino durmiendo en la calle o tomando un tren nocturno para otro destino en su deambular continuo de ciudad en ciudad con ganancias que escasamente les llegarán para comer. Son malos intérpretes, y eso en la ciudad de Mozart puede ser imperdonable, y lo pagan. Los dejo a mis espaldas para encontrarlos a la vuelta en la misma esquina tocando otra melodía. Así van a estar hasta que la calle se vacíe, pero yo no los vuelvo a ver porque me refugio en el hotel, enclavado en la moderna Salzburgo, donde la peatonal Linzer Gasse se convierte en la Schallmooser Haupstrabe, en la esquina de la Franz Joseph Strauss, delimitada por una pared de roca, la Kapuzinerberg, de la que brotan árboles de colores otoñales.
Irse a la cama con ese contundente guiso en la tripa es una locura, así es que paseo por las calles modestamente iluminadas de Salzburgo, exploro sus callejones laterales que acaban muchas veces en diminutas terrazas, huelo el perfume de salchicha y col agria que expelen los puestos callejeros y miro esas cajas de bombones rojas que utilizan la imagen de Mozart como reclamo. Y reencuentro, en una esquina, a esos músicos rumanos, una pareja muy triste y con aspecto de hambrienta, padre e hijo seguramente, padre pequeño y de rostro enjuto que sopla una trompeta, e hijo con la misma expresión de desamparo que su progenitor que maneja un acordeón, que bien podrían ser los protagonistas de una narración sobre el desvalimiento. Es de noche y tienen muy pocas monedas en el sombrero. Me los imagino durmiendo en la calle o tomando un tren nocturno para otro destino en su deambular continuo de ciudad en ciudad con ganancias que escasamente les llegarán para comer. Son malos intérpretes, y eso en la ciudad de Mozart puede ser imperdonable, y lo pagan. Los dejo a mis espaldas para encontrarlos a la vuelta en la misma esquina tocando otra melodía. Así van a estar hasta que la calle se vacíe, pero yo no los vuelvo a ver porque me refugio en el hotel, enclavado en la moderna Salzburgo, donde la peatonal Linzer Gasse se convierte en la Schallmooser Haupstrabe, en la esquina de la Franz Joseph Strauss, delimitada por una pared de roca, la Kapuzinerberg, de la que brotan árboles de colores otoñales.
 Tanta presencia de Mozart y olvida uno casi, aunque algún retrato lo recuerde y una pequeña plaza tenga su nombre, que Herbert Von Karajan, el famoso director de orquesta vio la luz en esta ciudad; que Thomas Bernhard, el lapidario y odiado escritor, por los austriacos, al que tanto admiro es hijo de esta ciudad; que Christian Doppler, el del efecto del mismo nombre, también nació en esta pequeña ciudad; y que en 1920 el genial Stephan Zweig se casó con Friderike Maria Burger von Winternitz, una admiradora de sus libros, y residió durante algún tiempo en la ciudad.
Tanta presencia de Mozart y olvida uno casi, aunque algún retrato lo recuerde y una pequeña plaza tenga su nombre, que Herbert Von Karajan, el famoso director de orquesta vio la luz en esta ciudad; que Thomas Bernhard, el lapidario y odiado escritor, por los austriacos, al que tanto admiro es hijo de esta ciudad; que Christian Doppler, el del efecto del mismo nombre, también nació en esta pequeña ciudad; y que en 1920 el genial Stephan Zweig se casó con Friderike Maria Burger von Winternitz, una admiradora de sus libros, y residió durante algún tiempo en la ciudad.
 Debería releer, algo que nunca hago, a Stephan Zweig, y leer lo que todavía me falta de Thomas Bernhard, me digo, cuando entro en la cama, apago la luz y tarareo la composición Annibale in Capua de Antonio Salieri, el músico que odiaba tanto el talento de Mozart hasta el punto, según se dice, de asesinarlo.
Debería releer, algo que nunca hago, a Stephan Zweig, y leer lo que todavía me falta de Thomas Bernhard, me digo, cuando entro en la cama, apago la luz y tarareo la composición Annibale in Capua de Antonio Salieri, el músico que odiaba tanto el talento de Mozart hasta el punto, según se dice, de asesinarlo.




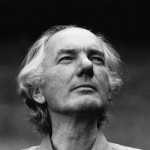






![Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky](https://elcotidiano.es/wp-content/themes/advanced-newspaper/timthumb.php?src=https%3A%2F%2Felcotidiano.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2FGONZALO-SALESKY.jpg&q=90&w=35&h=35&zc=1)


Comentarios recientes