- Portada
- Nacional
- Internacional
- Economía
- Cultura
- Social
- Deportes
- Formación y Empleo
- Ciencia
- Salud
- Columnistas
- A falta de sol
- A levante y a poniente
- A pie cambiado
- A pie de página
- Anda que…
- Arsenal de Letras
- Aves de paso
- Baldosas amarillas
- Biblioteca con galga
- Boomerang
- Cara América
- Causas, azares y luchas
- Confesiones de una madrileña de adopción
- Desde mi montaña mágica
- Desde Munich con jamón
- El Centinela
- El niño en el árbol
- El observador
- Entre cuervitos y zopilotes
- Generación de chicle
- La bitácora del emperador
- La cortina de humo
- La incubadora
- La columna de Sebastián
- La pura verdad y otras mentiras
- Luces y sombras de los unicornios
- Madre no hay más que una (pero con muchas cosas que hacer)
- Malos tiempos para la lírica
- México duerme
- Memorias de un transfuguista épico
- De este blog no viviré
- Ropa tendida
- Paseando por Ohlsdorf
- La reina tuerta
- Más allá de Oriente y Occidente
- Transiberiano Chamberí
- Pido la palabra
- Sedición Internacional
- Separación de males
- El mirador discreto
- Reflexiones en la era tecnológica
- Serie B
- Vespertino
- A buenas horas
- Truchas de gasoil
Portada » Viajes » Nueva York bajo la nieve
Nueva York bajo la nieve
Por José Luis Muñoz , 9 marzo, 2015
 Ya no se equivocan las previsiones meteorológicas y su acierto es del cien por cien. Nueva York amanece completamente tomada por la nieve desde primeras horas de la mañana y el manto blanco cubre aceras y calzadas, blanquea terrazas y tejados, pero la ciudad no se paraliza porque hacerlo supondría unos cuantos millones de dólares de pérdidas y eso la Gran Manzana no se lo puede permitir, así es que continuamente, desde que ha caído el primer copo, las ruidosas y gigantescas máquinas quitanieves de la ciudad la retiran según va cayendo y los porteros de las viviendas de las avenidas y de las calles, o los empleados de los establecimientos, limpian las aceras con máquinas quitanieves diminutas, e igualmente ruidosas, o con palas.
Ya no se equivocan las previsiones meteorológicas y su acierto es del cien por cien. Nueva York amanece completamente tomada por la nieve desde primeras horas de la mañana y el manto blanco cubre aceras y calzadas, blanquea terrazas y tejados, pero la ciudad no se paraliza porque hacerlo supondría unos cuantos millones de dólares de pérdidas y eso la Gran Manzana no se lo puede permitir, así es que continuamente, desde que ha caído el primer copo, las ruidosas y gigantescas máquinas quitanieves de la ciudad la retiran según va cayendo y los porteros de las viviendas de las avenidas y de las calles, o los empleados de los establecimientos, limpian las aceras con máquinas quitanieves diminutas, e igualmente ruidosas, o con palas.
 La nieve no me retiene en el hotel, así es que salgo a explorar la ciudad hasta que Marc Emmerich, que tiene clases en la Universidad de Columbia, no pase a recogerme sobre las 12:30 AM. Busco dónde desayunar a cubierto, porque con la nieve que sigue cayendo sin interrupción no sería muy cómodo andar con el vaso de parafina con café en una mano y el cruasán en la otra y mirando dónde pongo el pie para no resbalar. Cerca del hotel hay un Starbucks, así es que entro en él y pido un café con leche y un cruasán. No acabo de entender el sistema de atención al público, desatención más bien, de este tipo de establecimientos, lo mucho que complican cosas que son de una sencillez pasmosa, y máxime cuando tienen nada menos que seis empleados y no hay una masa de clientes a los que atender. Me piden el nombre. Lo doy. Deletrear Muñoz es muy complicado, así es que les voy deletreando M U N O Z. Anotan algo en un vaso de parafina. Me cobran por adelantado, eso sí, no sea que vaya a irme sin pagar. Y espero de pie en un mostrador a que mi café con leche y mi cruasán aparezcan. El problema es que también hay más clientes que esperan ese feliz momento. De cuando en cuando aparece un empleado de Starbucks con un bollo metido en una bolsa y llama a alguien por su nombre, y si ese alguien no está atento lo deja sobre el mostrador. Los clientes se acercan y comprueban si el paquetito es suyo. Mi cruasán no aparece. Mi café con leche tampoco. Finalmente veo un vaso de parafina sobre el mostrador, olvidado, que no retira nadie. Debe de ser el mío, me digo. Lo tomo. Abrasa en su recipiente de parafina. Busco mi nombre en vano en él. Imagino que un tal Mon que han escrito en rotulador debo de ser yo. El cruasán todavía lo estoy esperando. Lo debió coger alguien más rápido de reflejos. Así es que mientras me tomo el aguado café con leche que abrasa en el exquisito vaso de parafina (la industria de la parafina debe de ser el negocio que más cotiza en bolsa en Wall Street, y la que más residuos deja, con lo fácil y barato que tiene que ser tener vasos de cristal o tazas de porcelana e irlas lavando, pero estoy en el país de los despilfarros absurdos) me prometo a mí mismo que ya tampoco voy a pisar los Starbucks Café mientras me encuentre en Estados Unidos.
La nieve no me retiene en el hotel, así es que salgo a explorar la ciudad hasta que Marc Emmerich, que tiene clases en la Universidad de Columbia, no pase a recogerme sobre las 12:30 AM. Busco dónde desayunar a cubierto, porque con la nieve que sigue cayendo sin interrupción no sería muy cómodo andar con el vaso de parafina con café en una mano y el cruasán en la otra y mirando dónde pongo el pie para no resbalar. Cerca del hotel hay un Starbucks, así es que entro en él y pido un café con leche y un cruasán. No acabo de entender el sistema de atención al público, desatención más bien, de este tipo de establecimientos, lo mucho que complican cosas que son de una sencillez pasmosa, y máxime cuando tienen nada menos que seis empleados y no hay una masa de clientes a los que atender. Me piden el nombre. Lo doy. Deletrear Muñoz es muy complicado, así es que les voy deletreando M U N O Z. Anotan algo en un vaso de parafina. Me cobran por adelantado, eso sí, no sea que vaya a irme sin pagar. Y espero de pie en un mostrador a que mi café con leche y mi cruasán aparezcan. El problema es que también hay más clientes que esperan ese feliz momento. De cuando en cuando aparece un empleado de Starbucks con un bollo metido en una bolsa y llama a alguien por su nombre, y si ese alguien no está atento lo deja sobre el mostrador. Los clientes se acercan y comprueban si el paquetito es suyo. Mi cruasán no aparece. Mi café con leche tampoco. Finalmente veo un vaso de parafina sobre el mostrador, olvidado, que no retira nadie. Debe de ser el mío, me digo. Lo tomo. Abrasa en su recipiente de parafina. Busco mi nombre en vano en él. Imagino que un tal Mon que han escrito en rotulador debo de ser yo. El cruasán todavía lo estoy esperando. Lo debió coger alguien más rápido de reflejos. Así es que mientras me tomo el aguado café con leche que abrasa en el exquisito vaso de parafina (la industria de la parafina debe de ser el negocio que más cotiza en bolsa en Wall Street, y la que más residuos deja, con lo fácil y barato que tiene que ser tener vasos de cristal o tazas de porcelana e irlas lavando, pero estoy en el país de los despilfarros absurdos) me prometo a mí mismo que ya tampoco voy a pisar los Starbucks Café mientras me encuentre en Estados Unidos.
 Con el estómago caliente, mi bufanda enrollada al cuello, mi gorro ruso y un chaquetón que abriga pero que es como llevar a la espalda una mochila de diez kilos, salgo a la nevada calle y sigo mi paseo matutino por la Séptima Avenida dirección sur mientras la ciudad aparece sumida en un caos total con su circulación frenética de coches que no patinan sobre la nieve que van triturando con sus ruedas, máquinas quitanieves que no paran de retirarla, coches de bomberos que hoy tienen una actividad extra, ambulancias y patrulleros de la NYPD, y todo ello sumido en la ventisca, que arremolina la nieve que sigue cayendo sin interrupción, y las humaradas de vapor de agua que salen constantemente del subsuelo de la ciudad. Paisaje urbano apocalíptico de Blade Runner.
Con el estómago caliente, mi bufanda enrollada al cuello, mi gorro ruso y un chaquetón que abriga pero que es como llevar a la espalda una mochila de diez kilos, salgo a la nevada calle y sigo mi paseo matutino por la Séptima Avenida dirección sur mientras la ciudad aparece sumida en un caos total con su circulación frenética de coches que no patinan sobre la nieve que van triturando con sus ruedas, máquinas quitanieves que no paran de retirarla, coches de bomberos que hoy tienen una actividad extra, ambulancias y patrulleros de la NYPD, y todo ello sumido en la ventisca, que arremolina la nieve que sigue cayendo sin interrupción, y las humaradas de vapor de agua que salen constantemente del subsuelo de la ciudad. Paisaje urbano apocalíptico de Blade Runner.
 En una de las esquinas de la Séptima con la 44 obtengo algunas de las imágenes más espectaculares del día: un grupo de bomberos, en su traje de campaña, que se abre paso, como fantasmas, entre ese vapor de agua que ya forma parte del paisaje neoyorquino. Y como tengo hambre, porque mi cruasán se lo comió otro cliente, entro a desayunar en un establecimiento más civilizado que el Starbucks Café, con camareros mexicanos que me sientan a una mesa, y pido huevos a la plancha por una cara, zumo de naranja y café con leche, y todo, cómodamente sentado, cómodamente atendido, me sabe a gloria mientras en el exterior sigue nevando.
En una de las esquinas de la Séptima con la 44 obtengo algunas de las imágenes más espectaculares del día: un grupo de bomberos, en su traje de campaña, que se abre paso, como fantasmas, entre ese vapor de agua que ya forma parte del paisaje neoyorquino. Y como tengo hambre, porque mi cruasán se lo comió otro cliente, entro a desayunar en un establecimiento más civilizado que el Starbucks Café, con camareros mexicanos que me sientan a una mesa, y pido huevos a la plancha por una cara, zumo de naranja y café con leche, y todo, cómodamente sentado, cómodamente atendido, me sabe a gloria mientras en el exterior sigue nevando.
 Cuando, en mi paseo, cruzo la 42, decido tomarla porque es una de las calles más míticas de la Gran Manzana y contemplo los grandes anuncios y las luces rutilantes de sus teatros, su animado comercio, la gente que, pese al frío y lo resbaladiza que se torna la nieve en cuanto comienza a helarse, va de un lado para otro, siempre frenéticamente deprisa, porque Nueva York es también eso, frenesí y prisa que ya forman parte del ADN del neoyorquino entrenado para no perder un segundo de su vida, trabajar y trabajar en aras del dios dinero que, sin embargo, a juzgar por el pelaje de la mayor parte de la gente que circula por la 42 y por otras calles de la ciudad, favorece sólo a una cada vez más reducida minoría. Pero uno ya termina por asimilar eso, lo de la pobreza visual que advierte nada más observar a buena parte de los neoyorquinos, su aspecto físico, cómo visten, cómo gritan, porque muchos de ellos, sobre todo los de las clases más bajas, gritan más que los españoles, y tampoco uno se asombra ya tanto, como me ocurrió en los dos anteriores viajes, por la marginación de los sin casa, por la abundancia de mendigos que agitan los peniques en sus vasos de parafina que, si fueran de cristal o metálicos, harían mucho más ruido, porque todo eso ya lo tenemos en España, quizá más últimamente desde que la crisis ha expulsado a una buena parte de la población a la exclusión social.
Cuando, en mi paseo, cruzo la 42, decido tomarla porque es una de las calles más míticas de la Gran Manzana y contemplo los grandes anuncios y las luces rutilantes de sus teatros, su animado comercio, la gente que, pese al frío y lo resbaladiza que se torna la nieve en cuanto comienza a helarse, va de un lado para otro, siempre frenéticamente deprisa, porque Nueva York es también eso, frenesí y prisa que ya forman parte del ADN del neoyorquino entrenado para no perder un segundo de su vida, trabajar y trabajar en aras del dios dinero que, sin embargo, a juzgar por el pelaje de la mayor parte de la gente que circula por la 42 y por otras calles de la ciudad, favorece sólo a una cada vez más reducida minoría. Pero uno ya termina por asimilar eso, lo de la pobreza visual que advierte nada más observar a buena parte de los neoyorquinos, su aspecto físico, cómo visten, cómo gritan, porque muchos de ellos, sobre todo los de las clases más bajas, gritan más que los españoles, y tampoco uno se asombra ya tanto, como me ocurrió en los dos anteriores viajes, por la marginación de los sin casa, por la abundancia de mendigos que agitan los peniques en sus vasos de parafina que, si fueran de cristal o metálicos, harían mucho más ruido, porque todo eso ya lo tenemos en España, quizá más últimamente desde que la crisis ha expulsado a una buena parte de la población a la exclusión social.
 Abandono el despilfarro luminoso y espectacular de la 42 para disfrutar del despilfarro de luces y gigantescas pantallas de plasma de Times Square, tomado por tipos disfrazados de Superman, Batman, Bugs Bunny o Popeye que buscan hacerse fotos con los turistas. En una de sus enormes pantallas dos boxeadores negros se golpean con saña, una buena tanda de puñetazos en la mandíbula y en la cara, el músculo americano del que se sienten tan orgullosos, la fuerza que necesita el imperio para seguir dominando el mundo. Frente a la demonización farisaica del sexo (luego es uno de los países que más pornografía produce y consume) la banalización de la violencia que puede ver cualquier niño que pasee por Times Square y levante los ojos hacia esas pantallas de plasma en donde dos tipos que no se conocen se machacan por dinero. El norteamericano medio está en forma. La cultura del ejercicio físico es más poderosa que la cultura del ejercicio mental. En el televisor de mi habitación que veo mientras se acerca las 12:30 AM, un preparador físico con brazos como mis piernas pone en forma a un grupo de hombres y mujeres que por el tamaño de sus bíceps y pectorales ya lo está. Pero hay que estar más fuertes todavía, hay que saber pegar y defenderse ante cualquier amenaza. En medio de Times Square, en una caseta cuya pared es un panel luminoso de la bandera de las barras y las estrellas, se encuentra una oficina de reclutamiento para los marines, los SEAL, el ejército del Aire y la Marina. En un país imperial, como Estados Unidos, el Ejército, su pertenencia a él, tiene un prestigio que en Europa es impensable, y eso a pesar de que todas las últimas guerras en las que ha intervenido la primera potencia del mundo desde la guerra de Vietnam han sido con resultados catastróficos, empeorando la situación de los países intervenidos militarmente.
Abandono el despilfarro luminoso y espectacular de la 42 para disfrutar del despilfarro de luces y gigantescas pantallas de plasma de Times Square, tomado por tipos disfrazados de Superman, Batman, Bugs Bunny o Popeye que buscan hacerse fotos con los turistas. En una de sus enormes pantallas dos boxeadores negros se golpean con saña, una buena tanda de puñetazos en la mandíbula y en la cara, el músculo americano del que se sienten tan orgullosos, la fuerza que necesita el imperio para seguir dominando el mundo. Frente a la demonización farisaica del sexo (luego es uno de los países que más pornografía produce y consume) la banalización de la violencia que puede ver cualquier niño que pasee por Times Square y levante los ojos hacia esas pantallas de plasma en donde dos tipos que no se conocen se machacan por dinero. El norteamericano medio está en forma. La cultura del ejercicio físico es más poderosa que la cultura del ejercicio mental. En el televisor de mi habitación que veo mientras se acerca las 12:30 AM, un preparador físico con brazos como mis piernas pone en forma a un grupo de hombres y mujeres que por el tamaño de sus bíceps y pectorales ya lo está. Pero hay que estar más fuertes todavía, hay que saber pegar y defenderse ante cualquier amenaza. En medio de Times Square, en una caseta cuya pared es un panel luminoso de la bandera de las barras y las estrellas, se encuentra una oficina de reclutamiento para los marines, los SEAL, el ejército del Aire y la Marina. En un país imperial, como Estados Unidos, el Ejército, su pertenencia a él, tiene un prestigio que en Europa es impensable, y eso a pesar de que todas las últimas guerras en las que ha intervenido la primera potencia del mundo desde la guerra de Vietnam han sido con resultados catastróficos, empeorando la situación de los países intervenidos militarmente.
 Cuando llega Marc Emmerich a mi hotel la situación del tiempo no ha mejorado y la caótica Nueva York sigue siendo un grandioso espectáculo cinematográfico. Nadie se cae al suelo, porque deben de estar acostumbrados, a pesar de lo resbaladizas que están las aceras o los neoyorquinos son expertos patinadores. Nos sumergimos en el metro y cruzamos todo Central Park para salir a su extremo norte, a Harlem. Por el barrio de los negros de Nueva York la nieve se acumula mucho más que en el resto de la Gran Manzana en calzadas y aceras porque no hay tantas máquinas trabajando y las casas modestas que conforman el barrio no tienen portero que la aparte a paletadas, aunque sí veo a algunos abnegados vecinos pala en mano que abren vías transitables entre montañas de nieve acumulada. Harlem, que hace muchos años tenía un cierto estigma de marginalidad, ya no lo es y pasó el testigo al mítico Bronx y a Jamaica.
Cuando llega Marc Emmerich a mi hotel la situación del tiempo no ha mejorado y la caótica Nueva York sigue siendo un grandioso espectáculo cinematográfico. Nadie se cae al suelo, porque deben de estar acostumbrados, a pesar de lo resbaladizas que están las aceras o los neoyorquinos son expertos patinadores. Nos sumergimos en el metro y cruzamos todo Central Park para salir a su extremo norte, a Harlem. Por el barrio de los negros de Nueva York la nieve se acumula mucho más que en el resto de la Gran Manzana en calzadas y aceras porque no hay tantas máquinas trabajando y las casas modestas que conforman el barrio no tienen portero que la aparte a paletadas, aunque sí veo a algunos abnegados vecinos pala en mano que abren vías transitables entre montañas de nieve acumulada. Harlem, que hace muchos años tenía un cierto estigma de marginalidad, ya no lo es y pasó el testigo al mítico Bronx y a Jamaica.
 Nuestro gélido paseo despierta nuestro apetito, así es que, tras buscar infructuosamente un restaurante de cocina cajún, El Bayou, del que ambos teníamos un buen recuerdo, y no encontramos, entramos en Sylvia’s, otro de los establecimientos míticos de la zona que tuvo a Barack Obama entre su clientela a juzgar por la foto del presidente de Estados Unidos hincándole el diente a una pata de pollo. La fundadora del restaurante ya murió hace unos años y en su honor la calle próxima a su establecimiento lleva su nombre. La comida es modestísima, como la de una tabernucha de España, pero el precio el de un restaurante de cuatro tenedores. Estamos por felicitar al cocinero antes de salir.
Nuestro gélido paseo despierta nuestro apetito, así es que, tras buscar infructuosamente un restaurante de cocina cajún, El Bayou, del que ambos teníamos un buen recuerdo, y no encontramos, entramos en Sylvia’s, otro de los establecimientos míticos de la zona que tuvo a Barack Obama entre su clientela a juzgar por la foto del presidente de Estados Unidos hincándole el diente a una pata de pollo. La fundadora del restaurante ya murió hace unos años y en su honor la calle próxima a su establecimiento lleva su nombre. La comida es modestísima, como la de una tabernucha de España, pero el precio el de un restaurante de cuatro tenedores. Estamos por felicitar al cocinero antes de salir.
 No apetece más callejear por Harlem, así es que nos trasladamos en metro al edificio Chrysler y saliendo de la estación, sin emerger a la calle, desembocamos en el vestíbulo de ese hermoso edificio modernista decorado con los murales de Diego Ribera, que no son precisamente lo mejor de su obra porque no hay un contraste de colores en las pinturas que adornan techos y paredes del vestíbulo y eso dificulta apreciar las figuras de los trabajadores que construyeron la mítica ciudad y al que el izquierdista muralista mexicano homenajeó.
No apetece más callejear por Harlem, así es que nos trasladamos en metro al edificio Chrysler y saliendo de la estación, sin emerger a la calle, desembocamos en el vestíbulo de ese hermoso edificio modernista decorado con los murales de Diego Ribera, que no son precisamente lo mejor de su obra porque no hay un contraste de colores en las pinturas que adornan techos y paredes del vestíbulo y eso dificulta apreciar las figuras de los trabajadores que construyeron la mítica ciudad y al que el izquierdista muralista mexicano homenajeó.
A dos pasos del Chrysler está Central Station, otra de las joyas arquitectónicas de la ciudad, una de las más lujosas estaciones de tren del mundo y plató cinematográfico de una ciudad que parece haber sido diseñada para el cine. Grupos de marines y policías patrullan por la estación, lugar emblemático de la Gran Manzana, por si a algún descerebrado terrorista se le ocurre organizar una masacre. Subiendo la escalinata por la que bajaba el cochecito de niños de Los intocables de Brian de Palma, escena homenaje a El acorazado Potemkin de Sergei M. Eisenstein, la visión que se tiene de ese enorme vestíbulo de lujoso mármol entre dorado y rosáceo y del reloj que preside su centro es completa. Desde la atalaya de la balconada superior los humanos que cruzan en una y en otra dirección el vestíbulo, sin chocar entre ellos, parecen hormigas y me siento un poco Orson Welles desde lo alto de la noria del Práter de Viena dando su punto de vista de la humanidad a Joseph Cotten en El tercer hombre.
 Dejamos Central Station y cogemos el metro hacia el Greenwich Village, porque hoy mi guía yanqui me ha preparado una jamsesion. El Blue Note es el local más antiguo y mítico de la ciudad y en él ha tocado nada más y nada menos de que Miles Davis. Entrar cuesta 25 USD. La consumición no baja de los 6. Nos acodamos en la barra y pedimos un plato de quesos y un par de cervezas. Y esperamos a que el local se llene y empiece la función. La jamsesion es correcta, pero no entusiasma. Al artista Ron Carter, contrabajista, le falta brío, puede que por la edad. Su solo de contrabajo, un instrumento muy limitado, se hace bastante pesado, pero el ambiente es estupendo y entre los queso se cuela un camembert y un manchego que me saben a gloria.
Dejamos Central Station y cogemos el metro hacia el Greenwich Village, porque hoy mi guía yanqui me ha preparado una jamsesion. El Blue Note es el local más antiguo y mítico de la ciudad y en él ha tocado nada más y nada menos de que Miles Davis. Entrar cuesta 25 USD. La consumición no baja de los 6. Nos acodamos en la barra y pedimos un plato de quesos y un par de cervezas. Y esperamos a que el local se llene y empiece la función. La jamsesion es correcta, pero no entusiasma. Al artista Ron Carter, contrabajista, le falta brío, puede que por la edad. Su solo de contrabajo, un instrumento muy limitado, se hace bastante pesado, pero el ambiente es estupendo y entre los queso se cuela un camembert y un manchego que me saben a gloria.
Salimos con frío glacial, aunque ya haya dejado de nevar. Debemos estar a ocho bajo cero. Yo regreso a mi hotel, con la indicación de en qué parada debo bajarme para hacer el enlace con la F y la Q y no perderme y Marc Emmerich, solapas subidas, gorro calado y bufanda enrollada a la boca regresa a Brooklyn que visitaremos mañana.



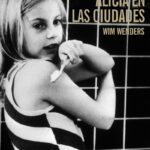







![Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky](https://elcotidiano.es/wp-content/themes/advanced-newspaper/timthumb.php?src=https%3A%2F%2Felcotidiano.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2FGONZALO-SALESKY.jpg&q=90&w=35&h=35&zc=1)


Comentarios recientes