- Portada
- Nacional
- Internacional
- Economía
- Cultura
- Social
- Deportes
- Formación y Empleo
- Ciencia
- Salud
- Columnistas
- A falta de sol
- A levante y a poniente
- A pie cambiado
- A pie de página
- Anda que…
- Arsenal de Letras
- Aves de paso
- Baldosas amarillas
- Biblioteca con galga
- Boomerang
- Cara América
- Causas, azares y luchas
- Confesiones de una madrileña de adopción
- Desde mi montaña mágica
- Desde Munich con jamón
- El Centinela
- El niño en el árbol
- El observador
- Entre cuervitos y zopilotes
- Generación de chicle
- La bitácora del emperador
- La cortina de humo
- La incubadora
- La columna de Sebastián
- La pura verdad y otras mentiras
- Luces y sombras de los unicornios
- Madre no hay más que una (pero con muchas cosas que hacer)
- Malos tiempos para la lírica
- México duerme
- Memorias de un transfuguista épico
- De este blog no viviré
- Ropa tendida
- Paseando por Ohlsdorf
- La reina tuerta
- Más allá de Oriente y Occidente
- Transiberiano Chamberí
- Pido la palabra
- Sedición Internacional
- Separación de males
- El mirador discreto
- Reflexiones en la era tecnológica
- Serie B
- Vespertino
- A buenas horas
- Truchas de gasoil
Portada » Columnistas » Baldosas amarillas » Más que palabras
Más que palabras
Por Fernando J. López , 26 enero, 2014
Llamar a alguien maricón o bollera es normal.
Eso es lo que piensa 1 de cada 5 alumnos según el informe Diversidad y convivencia en los centros educativos, elaborado por la FELGTB y el departamento de Antropología Social de la Universidad Complutense. Las razones que aducen los estudiantes para justificar la normalidad del insulto son tan variopointas como siempre ha pasado o se lo merecen. La culpa no es solo suya, desde luego, sino mucho más general, pues tenemos la suerte de vivir en un país que prefiere justificar los usos misóginos y homófobos del lenguaje en vez de hacer una profunda reflexión sobre cómo las palabras modelan y alteran nuestra visión del mundo.
Según el estudio, la mitad de los estudiantes afirman haber presenciado escenas de exclusión y discriminación a otros compañeros por su condición homosexual y, peor aún, la mayoría de ellos no confía en los docentes para resolver este tipo de situaciones. La pasividad, la indiferencia o la invisibilidad se alzan como fronteras insalvables que condenan a las víctimas a una soledad muda y dolorosa. Tan brutal como para que el porcentaje del intento de suicido entre adolescentes gays y lesbianas haya aumentado peligrosamente en estos últimos años, alcanzando cifras inaceptables y ante las que es necesaria una implicación social inmediata.
Por este motivo, supongo, el contenido de la homofobia ha desaparecido de nuestro currículum escolar gracias a la LOMCE, de modo que, desde las posiciones retrógradas de nuestro actual Gobierno, se incide en el prejuicio y la discriminación, anulando los -ya escasos- espacios donde se intenta trabajar en la línea contraria. Imagino que quienes han considerado que era necesario imponer la religión y, a cambio, suprimir el tratamiento de temas como la realidad LGTB en nuestras aulas no están conformes con las actuales cifras de acoso e intentos de suicidio y prefieren incrementarlas con contundencia.
Entretanto, los docentes podemos seguir mirando hacia otro lado cuando veamos un maricón escrito en la pizarra o fingir que no nos damos cuenta de a qué alumna marginan sus compañeros por ser lesbiana. También podemos permitir que hagan comentarios sexistas creyéndonos que no son más que inocentes chistes. E incluso podemos alentar ese sexismo con nuestras propias actitudes. Podemos, sí, ejercer el acoso desde la pasividad -el silencio ante la agresión es una forma de complicidad- y refugiarnos en nuestra falta de medios, de tiempo, de recursos. Como profesor, soy consciente de todas esas carencias, pero también de nuestra responsabilidad social, pues ante la perversa incompetencia de quienes dirigen los hilos educativos, ha llegado el momento de que seamos nosotros, quienes peleamos a pie de aula, los que cojamos el timón y dirijamos el barco hacia la igualdad y no hacia la segregación. Hacia la tolerancia y no hacia el prejuicio.
Me entristece que nuestros alumnos sigan considerando que la orientación sexual es motivo de insulto. Que continúen juzgando a las chicas por acostarse con uno, cinco, diez o veinte tíos. Que reproduzcan los esquemas de siempre y crean que, como siempre ha pasado, el acoso y la burla son algo natural. Y me entristece aún más que padres y madres, docentes y medios de comunicación no seamos capaces de afrontar de verdad el problema y dar un vuelco a los modelos sociales que construimos y a los que los adolescentes, intentan adaptarse. Mientras les sigamos ofreciendo patrones tan inflexibles y llenos de prejuicios, los límites de esos contornos serán los que ellos y ellas empleen para asfixiar a quien no se ajuste al modelo. A quienes, desde la diferencia, buscan su propio yo.



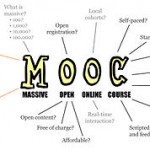








![Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky Entrevista con el hombre [hu]eco: Gonzalo Salesky](https://elcotidiano.es/wp-content/themes/advanced-newspaper/timthumb.php?src=https%3A%2F%2Felcotidiano.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2FGONZALO-SALESKY.jpg&q=90&w=35&h=35&zc=1)


Una respuesta para Más que palabras